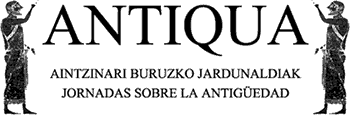
Los celtas, una Edad de Hierro en red
Alberto Pérez Rubio
(Universidad Autónoma de Madrid)
El uso del término âceltaâ es hoy en dÃa discutido en la investigación histórica, pero sin embargo sigue siendo operativo para entender la sociedad y la cultura de toda una serie de comunidades que habitaron buena parte de la Europa continental entre los siglos V y I a. C. Unas comunidades que conocemos fundamentalmente merced a los testimonios de las fuentes grecorromanas, pero también gracias a un sólido trabajo arqueológico que ha mostrado la existencia de un mundo conectado desde el canal de la Mancha al mar Negro, y desde el Rin a la Italia Cisalpina, el mundo de La Tène. Un ámbito con unas manifestaciones artÃsticas originales y un dinamismo guerrero que le llevará a frecuentes choques con los Estados mediterráneos âejemplificados en la toma de Roma en 387 a.C. o el ataque contra Delfos en 279 a.C.â, hasta ser a la postre sumergido por la expansión romana.
Los celtas, lo âceltaâ, ejercen una perenne fascinación sobre nosotros, con un abanico y pluralidad de interpretaciones, desde lo cientÃfico a la supercherÃa new-age, y desde lo histórico a la tergiversación nacionalista y etnicista. En este atractivo desempeña un papel fundamental la imagen de una Antigüedad diferente a la ânormativaâ, muy distinta al marmóreo canon grecorromano o al hieratismo lejano de las grandes civilizaciones del Próximo Oriente, que mucha gente construye o imagina para la Protohistoria europea. Un periodo que se presta, dúctil, a interpretaciones variopintas y a menudo fantasiosas, merced a la propia parquedad de las fuentes con que contamos para interpretarlo. Como el mundo simbólico de la Segunda Edad del Hierro, tan evanescente y polimorfo âse lo ha comparado con el gato de Cheshire, que aparece y desaparece en Las aventuras de Alicia en el paÃs de las maravillasâ, lo âceltaâ es, en nuestra imaginación y sobre todo en la cultura popular, también inasible y cambiante. Hay muchos âceltasâ, tantos como observadores âlos arqueológicos, los lingüÃsticos, los históricos, los románticos, los esotéricos, los mitológicosâ¦â, pero intentaremos aquà tratar de aquilatar lo que podemos entender detrás de los celtas de la Antigüedad, esas comunidades que griegos y romanos llamaron ÎελÏοὶ, ÎαλάÏαι, Galli o Celtae.
Una investigación de larga trayectoria
La investigación sobre el mundo celta cuenta con una larga tradición, desde que a comienzos del siglo XVIII el lingüista bretón Paul-Yves Pezron y el galés Edgard Lhuyd identificaran las similitudes entre el antiguo galo y las lenguas insulares no anglosajonas â esto es, el irlandés, galés, bretón, córnico, escocés gaélico y manésâ, pasando a denominarlas a todas âcélticasâ, un adjetivo culterano sacado de la literatura grecolatina. En la primera mitad del siglo XIX se integraron estas lenguas dentro de la familia indoeuropea âfundamental fue la obra de Johann Kaspar Zeuss, Grammatica Celtica (1853)â, siendo el rasgo que sirve para identificar la âcelticidadâ la pérdida del fonema indoeuropeo /p/ âpor ejemplo, el pater latino es el ater galo, o el porcus latino es el orcos galoâ. La identificación de topónimos, etnónimos, antropónimos, hidrónimos o teónimos pertenecientes a esta subfamilia de las lenguas indoeuropeas en la Europa antigua ha ido construyendo a unos âceltas lingüÃsticosâ: celta será, asÃ, todo aquel que hablase âo hablaâ una lengua celta. El Romanticismo impulsará la imagen de unos guerreros heroicos y salvajes, no contaminados de civilización, y en sus fantasiosas representaciones artÃsticas que funden megalitos, armas de la Edad de Bronce o druidas mÃsticos âen la pintura Jules Didier, los grabados de Alphonse de Neuville o la escultura de Aimé Milletâ, está el embrión de la visión prototÃpica del celta que, en buena medida, sigue impregnando la cultura popular.
El siguiente paso en la construcción de lo celta vendrá dado por la investigación arqueológica, con las campañas de excavación llevadas a cabo en el yacimiento austrÃaco de Hallstatt (1846-1863) y en el suizo de La Tène (1857-1917) o las emprendidas bajo los auspicios de Napoleón III en Alesia (1861). La periodización de la Edad de Hierro enunciada por Hildebrand (1873) a partir de los materiales de Hallstatt y de La Tène, y la asociación de esta evidencia con las comunidades que las fuentes grecorromanas denominaron celtas, galos o gálatas, dio una correlación arqueológica al constructo lingüÃstico e histórico céltico, remachado por autores como Henri dâArbois de Jubainville âque llegarÃa a hablar de un empire celtiqueâ, Salomon Reinach y Joseph Déchelette, que formularÃa definitivamente la vinculación de esta cultura arqueológica y el estilo artÃstico de La Tène con una etnia definida, âlos celtasâ, cuyo corazón habrÃa estado en Centroeuropa. Se cerraba el cÃrculo entre lengua, testimonios históricos y arqueologÃa, dando en una idea casi monolÃtica de lo celta en el tiempo y en el espacio.
Entrábamos en lo que el profesor Gonzalo Ruiz Zapatero ha llamado âel largo sueño célticoâ, imperando en la investigación y en la divulgación ese paradigma âlo que podemos llamar âceltas tradicionalesââ, hasta que en la década de los noventa algunos investigadores británicos, en particular John Collis y Simon James, cuestionaron esta visión, poniendo en tela de juicio la identificación entre las culturas arqueológicas y las etiquetas étnicas grecorromanas. Es lo que ha venido a llamarse âceltoescepticismoâ o New Critic Celticism, que subrayó el difÃcil encaje entre las diferentes evidencias (históricas, arqueológicas y lingüÃsticas) y desmontó la ecuación La Tène igual a celtas. Un cuestionamiento que subraya que lo celta debÃa entenderse como una etiqueta cambiante, sujeta a los contextos polÃticos y académicos en que se enuncia, y no como sinónimo de una etnia antigua, sino una creada ây recreadaâ por la investigación moderna. Este cuestionamiento, anglófono, ha hallado eco en otros ámbitos europeos, erosionando la hegemonÃa de la narrativa clásica francesa y alemana. Hemos de mencionar también la revolucionaria hipótesis enunciada en la pasada década por John T. Koch y Barry Cunliffe, Celts for the West, que proponen situar el origen de la lengua celta en la fachada atlántica de Europa, postulando que habrÃa constituido una suerte de lingua franca durante el III milenio antes de nuestra era, que se habrÃa expandido asociada al complejo campaniforme. Una propuesta que se apoya en la glotocronologÃa comparada, la supuesta toponimia celta arcaica de la fachada atlántica y la adscripción de las estelas sudoccidentales de la penÃnsula ibérica âen la escritura denominada âtartésicaââ a una lengua celta. Ni que decir tiene que dicha hipótesis no ha sido ni mucho menos aceptada, dados los problemas metodológicos que entraña la glotocronologÃa o la datación de topónimos, y la controversia sobre la naturaleza de la lengua de las estelas del suroeste. Más recientemente Patrick SimsâWilliams ha propuesto situar la cuna de las lenguas celtas en algún lugar de la actual Francia en el II milenio a.C., desde donde se habrÃa ido expandiendo y diversificando en el siguiente milenio. El desarrollo en los últimos años de la arqueogenética, el análisis de los datos genéticos de las poblaciones del pasado, podrá aportar datos adicionales que nos ayuden a entender el desplazamiento de individuos y grupos, siempre con la prevención que implica la difÃcil relación entre lengua, cultura material o difusión de conocimientos con los flujos genéticos. Algunos resultados preliminares apuntan a una notable continuidad genética entre poblaciones del Bronce y del Hierro en la actual Francia, avalando una evolución in situ con movilidad restringida hacia Inglaterra o la penÃnsula ibérica, un indicio âa seguir explorandoâ que respalda la idea de celtas derivados de poblaciones locales más que de masivas oleadas externas.
En resumen, en las últimas décadas el estudio de los celtas ha experimentado una profunda renovación epistemológica. Lejos de los grandes relatos étnicos decimonónicos, la investigación contemporánea subraya la pluralidad de planos âhistoriográfico, social, ideológico, cultural y demográficoâ sobre los que tratar de definir la âcelticidadâ.
Las grandes migraciones célticas
Los pueblos de la Europa templada habÃan mantenido, ya durante el Hallstatt final (siglos VI-V a. C.), contactos mercantiles con griegos y etruscos a través de los sitios principescos âFürstensitzeâ que detectamos en el arco noralpino, núcleos fortificados en altura como Vix (Francia) o Heuneburg (Alemania), que concentran viviendas palaciales y talleres especializados. Estos contactos son evidentes merced a los hallazgos de suntuosas importaciones en las tumbas de la élite, como la de la princesa de Vix (Francia), con su enorme crátera de bronce, o la del prÃncipe de Hochdorf (Alemania), y su caldero, objetos ambos probablemente fruto de la toréutica de la Magna Grecia, o también en el muro de adobe de Heuneburg, propio de las técnicas constructivas mediterráneas. Estos primeros contactos pueden ya detectarse en un puñado de menciones tempranas en fuentes griegas a keltoi, pero será durante los siglos IV y III a.C. cuando el ámbito mediterráneo âdescubraâ a los celtas, a raÃz de los fenómenos migratorios y las expediciones militares que suponen el desplazamiento de grupos humanos de la Europa continental hacia el sur y el este.
El desmantelamiento de los centros principescos del Hallstatt alrededor del 450-400 a. C. inaugura una fase de poblamiento disperso, con granjas y aldeas dominando el paisaje; un âvacÃo urbanoâ que no responderÃa a una caÃda demográfica, sino a una reconfiguración social, con parte de la población emigrando hacia regiones meridionales en busca de nuevas tierras, mientras los que permanecieron reorientaban sus economÃas hacia la autosuficiencia cerealista y la metalurgia del hierro. AsÃ, la arqueologÃa registra la dispersión del poblamiento en granjas delimitadas por fosos, acompañadas de silos colectivos que reflejan una intensificación cerealista.
La época de las grandes migraciones célticas es conocida merced a los relatos de las fuentes clásicas âfundamentalmente, pero por supuesto no solo, Tito Livio, Polibio, Justinoâ, que constituyen una narrativa externa y retrospectiva, pero que nos proporcionan jalones cronológicos útiles y que, en parte, pueden correlacionarse con desarrollos que observamos en el registro material del ámbito de La Tène âpor ejemplo, en las panopliasâ: el saqueo de Roma en 387 a. C., la incursión contra el santuario de Delfos en 279 a.C. o el cruce del Helesponto por los gálatas y su asentamiento en Anatolia en 278/277 a.C. Más allá del relato de las fuentes grecorromanas, la llegada poblaciones latenienses a la Italia septentrional aparece bien evidencia en la aparición de necrópolis como las de Monterenzio Vecchio y Marzabotto, donde las tumbas muestran fÃbulas, ornamentos y armas idénticos a los transalpinos. Una identidad ya señalada desde 1871 por el arqueólogo Gabriel de Mortillet (1871), aunque hemos de matizar la identificación unÃvoca entre objetos latenienses y âceltasâ. Por ejemplo, las espadas de tipo La Tène son esgrimidas por individuos de comunidades itálicas no célticas âigual que, por ejemplo, aparecen en las comunidades del noreste de la penÃnsula ibéricas, iberasâ, y en las necrópolis célticas del área padana o el Piceno encontramos ajuares mixtos que señalan procesos de hibridación con las comunidades locales de etruscos, vénetos, ligures o picentes. Encontramos en Italia diversas menciones epigráficas tempranas que parecen señalar a individuos caracterizados por ser âceltasâ o âgalosâ, como la mención a un Keltie en un grafito de un vaso de barniz negro datado a finales del siglo IV o comienzos del III a.C. encontrado en Spina, la presencia de cognomina en Etruria formados con Cale ââgaloââ o Gallus o la Ukona Galknos ââmujer del galoââ de una sÃtula hallada en la necrópolis de Este.
El sur de los Balcanes y Grecia es el otro escenario donde se despliega el dinamismo militar de las comunidades célticas ya desde mediados del siglo IV a.C. Las embajadas a Alejandro Magno de 355 a.C. en el Danubio y de 323 a.C. en Babilonia evidencian la existencia de actores âque las fuentes califican de ÎελÏοὶ, ÎαλαÏαὶ o Galliâ capaces de pactar con Macedonia y de proyectar sus miras hacia el ámbito helénico, con incursiones como la frustrada por Casandro en 289 a.C. Estas gentes aprovecharán las turbulencias que vive Macedonia a partir de 281-280 a.C. para lanzar una serie de expediciones de saqueo hacia el sur, con su culmen en la incursión de Breno en 279 a.C. contra el santuario de Delfos, de la que se desgajó un contingente para marchar hacia la zona de los Estrechos. Tres comunidades célticas, los tolistobogios, trocmios y tectosages, cruzarán el Helesponto para instalarse en la meseta anatolia, la Galacia, convirtiéndose en un destacado actor militar y polÃtico en el oriente helenÃstico hasta el final de la República romana. Aunque la huella arqueológica de los gálatas es escasa âalgunas fÃbulas latenienses, cuya evolución en sÃncrona con las de Europa continental, mostrando que los lazos no se habÃan cortado con la migraciónâ, los testimonios escritos sobre su âcelticidadâ son contundentes, en Estrabón, pero también, y ya en el siglo IV d.C., en san Jerónimo, que constata que su lenguaje es similar al que se habla en Tréveris, en la Galia Bélgica. Y, por supuesto, cabe también recordar la iconografÃa de la escultura pergamena o las terracotas de Mirina, que celebran las victorias de soberanos helenÃsticos sobre unos enemigos que se representan con todos los atributos del bárbaro celta que se repiten en la iconografÃa grecorromana: armas, torques o mostachosâ¦
La interacción de grupos e individuos célticos con las comunidades locales en ámbitos como la Italia Cisalpina, los Balcanes o Anatolia producirá identidades hÃbridas, que surgen de la negociación entre la ética guerrera y la cultura estética de La Tène y el habitus cultural autóctono. Asà se observa en Italia entre boios y senones, donde la emergencia de sus identidades es el reflejo de la identidad del grupo polÃticamente dominante, una élite guerrera que mantiene rasgos especÃficos, como los señalados por su onomástica o por sus armas, pese a adaptar otros propios del sustrato indÃgena. Sus identidades son pues un hecho polÃtico, que hay que comprender dentro de la amplia gama de estrategias identitarias, dinámicas y procesos de aculturación y mestizaje, individuales y colectivos, que experimentan las sociedades de la Italia septentrional. Pero será fundamentalmente durante el siglo III a.C., en paralelo a las dinámicas expansivas de las sociedades de la Céltica, cuando se producirá la emergencia de comunidades polÃticas que se adscriben a un determinado territorio, tal y como ha postulado Strobel para los gálatas de Anatolia, en un proceso en el que, como en la Cisalpina, las poblaciones autóctonas se integran con los inmigrantes célticos, constituidos en el grupo dominante que mantiene su identidad y tradiciones.
Empresas de envergadura como las migraciones, las campañas militares a larga distancia o el desplazamiento de grupos de mercenarios solo serÃan posibles con el concurso de varias comunidades, habiéndose sugerido un âreclutamiento capilarâ que agruparÃa a individuos de amplias áreas geográficas. La dimensión bélica tiene su espejo arqueológico en una panoplia que se homogeniza y cuyas transformaciones a lo largo de los siglos IV y III a.C. se propagan rápidamente por toda la Europa céltica, con elementos tan conspicuos como las parejas de dragones y grifos en la decoración de las vainas. Esta uniformidad en el armamento indica la convergencia en tácticas y prácticas marciales, y demuestra la existencia de redes de intercambio de conocimientos, técnicas y hombres bien estructuradas a lo largo y ancho de la Céltica. Una conectividad muy intensa en la que lo militar habrÃa desempeñado un papel fundamental como vector que estimuló e intensificó las relaciones.
Detrás de la movilidad de las comunidades célticas podemos rastrear diferentes causas, que ya son mencionadas en las fuentes clásicas: la sobrepoblación, la conflictividad interna y la atracción por las riquezas del Mediterráneo. Aunque la presión demográfica pudo incidir en ciertas áreas densamente pobladas âcomo quizá la Champañaâ, podemos estimar a partir de la ocupación del territorio y de las necrópolis que la densidad media de la Europa templada permanecÃa baja, por lo que otros factores deben tenerse en cuenta. AsÃ, a partir de 400 a.C. sabemos que se produce un enfriamiento del clima, vinculado a mÃnimos solares, lo que habrÃa tensionado unas economÃas agrÃcolas siempre al lÃmite de la subsistencia. Las disputas entre comunidades con una ética marcial muy marcada, pero también entre grupos dirigente en su seno, convierte las expediciones guerreras y las razias en una válvula para el alivio de tensiones, pero también para la búsqueda de prestigio y el refuerzo de clientelas y poder, unas dinámicas que también laten detrás del mercenariado. La presencia de mercenarios celtas será ubicua en el Mediterráneo durante los siglos IV y III a.C., cuya experiencia podrÃa servir como punta de lanza para ulteriores migraciones.
Como ha señalado Manuel Fernández-Götz, la movilidad que detectamos entre las comunidades de La Tène sucede en escalas diferentes: movimientos de gran alcance que implicaron a segmentos significativos de tribus enteras âcaso de los senones cisalpinos, que serÃan una fracción de los senones de la Galia Comataâ, bandas guerreras más pequeñas que buscan tierras tras sucesivas campañas militares âcomo los gálatas anatoliosâ, la circulación de ida y vuelta de mercenarios individuales âo pequeños contingentesâ y artesanos, difusores de innovaciones tecnológicas e ideológicas, o micro-movilidades como las peregrinaciones, el matrimonio exogámico o el fosterage âla crianza de un niño en otra familia, muy habitual en el ámbito célticoâ, que podemos rastrear en algunos estudios pioneros de paleogenética, una disciplina que, como hemos dicho, sin duda seguirá aportando información en este sentido. Flujos continuos que de desarrollan a lo largo de más de dos siglos y que van tejiendo una red de contactos muy tupida a lo largo y ancho de la Europa continental, de âla Célticaâ, por la que fluyen ideas, ideologÃa, técnicas e innovaciones.
El arte de La Tène
Junto con el ámbito bélico, esa red de contactos tiene una evidencia conspicua en el arte céltico. Las manifestaciones artÃsticas de La Tène comparten una serie de sÃmbolos y motivos que constituyen un sistema de comunicación verbal y visual que da una información preciosa sobre la cosmovisión de unas sociedades mayoritariamente ágrafas y orales, que apenas dejaron huellas escritas. Siguiendo a Natalie Ginoux, los objetos de poder asociados a las élites guerreras âarneses ecuestres, carros, vajilla de banquete, armamento u ornamentosâ serÃan soportes de fórmulas sapienciales, religiosas y cosmogónicas, unos códigos muy alejados del mundo clásico.
El arte de La Tène arranca a comienzos del siglo V a.C., con focos en Champaña, Renania y Bohemia, siendo heredero por una parte de la tradición geométrica de la Edad del Bronce âespirales, ruedasây, por otro, un fondo figurativo esquemático integrado por caballos, bóvidos y aves acuáticas, que encontramos en la plástica del Hallstatt. A esa doble herencia se sumó el repertorio de motivos de origen próximo-oriental que, transmitidos por artesanos griegos y etruscos, encontramos en el fondo iconográfico orientalizante por todo el Mediterráneo: palmetas, flores de loto, árboles de la vida, grifos o el âseñor de los animalesâ y su contraparte femenina, la Potnia Therón. Pero, lejos de recibir pasivamente o limitarse a copiar, los artesanos célticos reconfiguraron de forma creativa este repertorio, estableciendo un diálogo constante entre lo autóctono y lo foráneo. La instalación céltica en el norte de la penÃnsula itálica imprimirá un primer cambio estilÃstico en el arte de La Téne, desarrollándose desde comienzos del siglo IV a. C. el llamado estilo de Waldalgesheim, también denominado âvegetal continuoâ, caracterizado por secuencias de follaje y peltas que evolucionan hacia composiciones simétricas por rotación, con piezas señeras como el casco de Agris. El léxico visual de eses, trisqueles, dragones y grifos se difundirá por toda la Céltica, de la cuenca carpática y los Balcanes al mundo atlántico, una difusión que señala la enorme conectividad de las comunidades de la Europa continental. El dinamismo migratorio y bélico del siglo III a.C. y el desplazamiento de mercenarios elevaron la demanda de objetos suntuarios, multiplicando la producción y extendiendo dos corrientes ornamentales: el âestilo de las espadasâ, de grafismo lineal, y el âestilo plásticoâ, de volumen tridimensional. La circulación de artesanos, que podemos considerar verdaderos âtraductoresâ interculturales, propició adaptaciones locales, como atestigua el torque de Knock (Irlanda), obra influida por la orfebrerÃa itálica pero reinterpretada para gustos insulares.
El surgimiento de las identidades étnicas
Entre el 400 y el 200 a. C., un lapso que coincide con la fase La Tène B y los inicios de La Tène C., encontramos en la Céltica un paisaje polÃtico aparentemente atomizado, sin señales de centralización comparables a las del Mediterráneo, pero dotado de una intensa conectividad. El dinamismo guerrero explica la estandarización de la panoplia en La Tène B2-C1: espadas con vaina metálica, lanzas, escudos y cascos se convierten en distintivos prácticamente universales del rango. La abundancia de armas en las tumbas demuestra que un porcentaje creciente de la población participaba en el combate. Esa demanda incentivó la extracción minera y la producción manufacturera, obligando a mejorar los rendimientos agrarios mediante nuevas herramientas de hierro. Al mismo tiempo, las disputas intestinas desestabilizaron los intercambios de larga distancia y acentuaron la explotación de recursos locales, encadenando un ciclo de conflictos por la tierra que solo se amortiguó cuando las fronteras quedaron relativamente fijadas a finales del siglo III a. C. La violencia, lejos de ser un mero sÃntoma de anarquÃa, actuó como catalizador de la cohesión interna.
De la competencia territorial emergieron estructuras polÃticas nuevas. El pagus, corios en céltico âliteralmente âreunión de hombres/guerrerosââ, funcionaba como unidad étnico-militar básica. La integración de varios pagi da lugar a lo que, a partir de la terminologÃa cesariana, conocemos como civitas, agregación que responderÃa al término céltico touta, âel puebloâ. Con ella aparecen órganos de decisión como senados de notables y asambleas populares, cuya matriz se halla en el armatum concilium, la reunión de los hombres en armas. En ese mismo horizonte (ca. 275-225 a. C.) irrumpe la moneda. Sus primeras emisionesâestáteras de inspiración macedónicaâ no son evidencia de una economÃa mercantil, sino un medio aristocrático de circulación de valor: pago a clientelas, dote matrimonial, tributos o regalos diplomático. La iconografÃa numismática, con bustos quizá alusivos a antepasados heroizados y escenas mÃticas en el reverso, refuerza la legitimidad de los linajes emisores, y señala un lenguaje simbólico común. La élite guerrera habrÃa trasladado su capital simbólico del control de importaciones, propio de la época de Hallstatt, al dominio de la tierra y la movilización militar: de ahà que la riqueza se exhiba menos en objetos mediterráneos y más en panoplias, carros y banquetes públicos que articulan alianzas internas. Del análisis de las necrópolis emerge una sociedad fuertemente jerarquizada. Los varones adultos exhiben armas â espadas con vaina metálica, lanzas, escudosâ, mientras que las mujeres lucen adornos â brazaletes, torquesâ. El carro de dos ruedas, reservado a una minorÃa, funciona como marcador de rango dentro de los cementerios. Asimismo, la distribución espacial de tumbas permite identificar agrupaciones familiares y ritmos de ocupación en tres fases, apuntando a la cohesión de unidades domésticas extensas.
La afirmación identitaria se articuló mediante estrategias ideológicas, de la cuales son un Ãndice revelador los propios etnónimos de las comunidades galas: Arverni (âprimeros escudosâ), Bellovaci (âpoderososâ), Nervii (âvalientesâ), Catuslugi (âlos que combaten juntosâ), etc. Todos subrayan la virtud marcial o la unión de bandas guerreras. Otros nombres se vinculan a desplazamientos âCenomani, âlos que van lejosââ, a la apropiación territorial âAmbiani, âlos que habitan a ambos lados del Samaraââ o a la autoctonÃa âRemi, âlos primerosâ, Senones, âlos más viejosââ. Tales apelativos coexisten con mitos de origen difundidos por la casta sacerdotal, los druidas, como el relato recogido por Timágenes sobre grupos llegados âde más allá del Rinâ frente a otros autóctonos. La memoria de ancestros fundadores se perpetúa en algunos etnónimos âcomo el del pagus Verbigenus de los helveciosây en el culto a héroes fundadores en santuarios erigidos junto a antiguas tumbas o recordados en bustos pétreo, estatuas de madera o en los anversos monetales. Las genealogÃas mÃticas resolvÃan posibles tensiones en la integración de diferentes grupos humanos al ofrecer un antepasado común que legitima la agregación de los pagi.
En estos procesos de articulación polÃtica desempeñaron un papel central, geográficamente pero también simbólicamente, los santuarios guerreros. Desde finales del siglo IV a. C., pero sobre todo a lo largo del III a.C., se multiplican recintos cuadrangulares delimitados por talud y foso donde se depositan masivamente armas inutilizadas y se exponen restos humanos. Aunque los ejemplos mejor estudiados aparecen en la Galia Bélgica âcomo Gournay-sur-Aronde o Ribemont-sur-Ancreâ, tales espacios aparecen en toda la Galia. Conspicuos en el paisaje, proclaman la apropiación del territorio por la comunidad que los erige, a la par que ofrecen un lugar de reunión periódica para ceremonias, ferias y debates polÃticos. Ejemplos como los cuatro pagi belóvacos organizados en torno a sendos santuarios, el túmulo que nuclea el hábitat de Acy-Romance o el santuario de la Tiefenau en Berna ilustran cómo lo sacro estructura el poblamiento y prefigura los futuros oppida. Sabemos que cada comunidad gala habrÃa venerado a su propia divinidad tutelar, su Teutates, âpadre del puebloâ identificado con el Mercurio galo descrito por César. La dimensión protectora y marcial del dios enlaza con la exhibición de trofeos bélicos en los santuarios y con la autopercepción de los galos como âhijos de Teutatesâ, orgullosos de su bravura.
Las identidades étnicas galas nacen de la intersección entre economÃa bélica, integración institucional y simbolismo religioso. La guerra proporciona un vector de estructuración social y un argumento legitimador, la territorialización convierte a los grupos atomizados en comunidades polÃticamente arraigadas, y todo un abanico de prácticas ideológicas reflejados en la etnonimia, la iconografÃa o los santuarios vehicula la autodefinición colectiva.
Una Edad de Hierro en red
Las comunidades que puebla la Europa continental durante Los siglos IV y III a.C. presentan un gran dinamismo, que se proyecta por un lado hacia su periferia, con migraciones y expediciones guerreras, pero que en su seno detona procesos de territorialización y etnogénesis que acabaran dando en el surgimiento de Estados arcaicos. Una intensa conectividad se desprende tanto de las fuentes escritas grecorromanas como de los testimonios arqueológicos, como la difusión y cambios en las panoplias pero también en las manifestaciones artÃsticas de lo que conocemos como arte de La Téne.
Dentro de este espinoso y contestado debate sobre el concepto de celtas y celticidad, nuestra opinión es que podemos considerar lo celta como el tejido de relaciones que entrecruza la Europa continental y que se plasma en una serie de elementos compartidos en mayor o menor grado, como rasgos de cultura material, su universo ideológico, religioso e institucional, lenguas emparentadas, etc., sin que esto signifique que este âpaquete culturalâ fuese ni homogéneo, ni inmutable, ni compartido Ãntegramente por estas comunidades. Son esos elementos comunes, percibidos con pocos matices por un observador externo, grecorromano, los que permiten que este homogenice a estos grupos humanos bajo los términos de ÎελÏοὶ, ÎαλάÏαι, Galli o Celtae, sin que esto signifique que estos compartiesen ni asumiesen tal macroidentidad. Una Edad de Hierro en red.
BibliografÃa
Brunaux, J.-L. (2004): Guerre et religion en Gaule. Essai dâanthropologie celtique. Paris: Errance
Buchsenschutz, O. (2015): LâEurope celtique à lââge du Fer. Paris: PUF.
Collis, J. (2003): The Celts: Origins, Myths and Inventions. Stroud: Tempus.
Cunliffe, B. (2018): The Ancient Celts. (2º ed.). Oxford: OUP.
Fernández-Götz, M. (2014): De la familia a la etnia: Protohistoria de la Galia Oriental. Madrid: Real Academia de la Historia.
Fernández-Götz, M. (2019): âLa época de las grandes migraciones. La expansión céltica de los siglos IV-III a. C.â, Desperta Ferro ArqueologÃa e Historia, 49, pp. 22-28.
Ginoux, N. (2023): âEl verbo hecho metal. El arte y la artesanÃa célticosâ, Desperta Ferro ArqueologÃa e Historia, 49, pp. 50-54
Harding, D. W. (2007): The Archaeology of Celtic Art, London-New York: Routledge
Pérez Rubio, A. (2023): âHijos de Teutates. El nacimiento de las identidades étnicas en la Galiaâ, Desperta Ferro ArqueologÃa e Historia, 49, pp. 56-61.
Ruiz Zapatero, G. (2023): âLa difÃcil cuestión del celtismo. Historizando los celtas del siglo XXIâ, Desperta Ferro ArqueologÃa e Historia, 49, pp. 6-11.
Sims-Williams, P. (2020): âAn alternative to âCeltic from the Eastâ and âCeltic from the Westââ, Cambridge Archaeological Journal, 30 (3), pp. 511-529.


