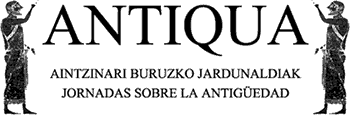
Los celtas en la PenÃnsula Ibérica
Gonzalo Ruiz Zapatero
(Catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense)
La dimensión no-unÃvoca del concepto de celtas (Ruiz Zapatero 2023)
No existen unos âceltasâ sino muchos celtas: los de las fuentes clásicas, los lingüÃsticos (celta es quien habla una lengua celta), los de los arqueólogos (grupos/entidades materiales) y los que dibuja hoy la paleogenómica. Pero también hay celtas de tiempo largo (desde la Antigüedad a nuestros dÃas), celtas construidos por movimientos nacionalistas, celtas esotéricos de la New Age y otros grupos afines. Y también celtas franceses, ingleses, españoles, checos o italianos puesto que desde la tradición investigadora de cada paÃs se ven de forma distinta. Para mayor complejidad hay arqueólogos que prefieren no usar el término celta por el confusionismo y dificultad para definir âceltaâ desde una óptica historizante. Por otro lado está la confianza de quienes piensan que con la arqueologÃa, las fuentes, la lingüÃstica, la paleogenética y otras disciplinas conexas es posible llegar a determinar la etnicidad de las poblaciones protohistóricas.
La circularidad argumental del concepto tradicional de celtas solo puede esclarecerse a fondo con una historiografÃa crÃtica del celtismo, la asunción de su significación multÃvoca y la aceptación de que los celtas están continuamente construyéndose, como reconoce B. Cunliffe. Por eso la comprensión de la historia de su investigación y una mayor amplitud de miras que incluya conocer â o al menos esforzarnos por conocer - las formas de trabajo y procedimiento de otras disciplinas (lingüÃstica y paleogenómica) constituyen requisitos imprescindibles.
Hay que asumir diferentes grados de precisión y nitidez en la representación de unos celtas antiguos o proto-históricos, con datos arqueológicos, otros basados en datos lingüÃsticos y unos terceros esbozados desde la paleogenómica. Y los especialistas en las tres disciplinas necesitan definir, reconsiderar la naturaleza de sus conceptos y métodos interpretativos para lograr, metafóricamente un lenguaje o lingua franca que permita el debate entre todos ellos, el aprendizaje mutuo y la búsqueda de nuevas ideas y aproximaciones.
Al final, la percepción de los Celtas es una suerte de visión âpalimpsestuosaâ, una visión en la que se superponen clichés - fundamentalmente visuales â que dibujan muchas veces unos Celtas irreales, fuera del tiempo, deshistorizados y que se ajustan al conjunto de referencias que cada lector académico y cada lector no-especializado tiene en su cabeza. La complejidad de la investigación multidisciplinar crea dificultades para ofrecer una divulgación sencilla que no sea simplista, breve y acrÃtica.
LOS CELTAS EN LA PENÃNSULA IBÃRICA
LOS CELTÃBEROS
La Meseta oriental, las áreas del Alto Duero y Alto Tajo, fueron el área nuclear de los celtiberos, cuya cultura se extendión entre el s. VI a.C. y la conquista romana (s. II-I a.C.). No fueron un grupo homogéneo y el etnónimo fue utilizado por los escritores greco-latinos para englobar distintas tribus (Pelendones, Arevacos, Belos, Titos y Lusones). Su economÃa se adaptó a la dura climatologÃa de la region y se baso en ganaderia - sobre todo de ovejas y cabras - y una agricultura cerealista de secano. Además explotaron la sal y minerales de hierro.
En la etapa Celtibérica Antigua (ca. 600-450 a.C.) aparecieron las primeras necropolis de incineración, con origen en el Valle del Ebro y mas lejanamente en los Campos de Urnas del NE. peninsular y los castros , generalmente de pequeñas dimensiones.
Los cementerios se suelen localizar en las cercanÃas de los asentamientos y de rÃos o corrientes de agua que debieron tener un valor liminal, de separación de mundos (vivos-muertos). Muchos cementerios ofrecen usos continuados a lo largo de varios siglos y generaciones, con ajuares funerarios que incluyen objetos de hierro. Los restos cremados se depositaban en urnas juntoa a armas, como cuchillos de dorso y puntas de lanza, adornos personales y otras pertenencias. Se empiezan a detector asimetrias en los equipos funerarios y por tanto una incipiente diferenciación social. Las comunidades fueron pequeñas, alrdedor de un centenar de habitants y los castros ya defendidas por fosos, murallas de piedra y campos de piedras hincadas en algunas ocasiones. Como el caso de El Ceremeño (Guadalajara).
En el Celtibérico Pleno (ca. 450-200 a.C.) el grupo celtibéric se extendió al Valle Medio del Ebro y el crecimiento general de la población se reconoce en el mayor tamaño de los asentamientos y más y más grandes necropolis. Algunas llegaron a teer 5.000 tumbas, como la de Aguilar de Anguita. Tumbas destacadas de elite son bien reconocibles con un estamento superior de equites o guerreros a caballo. Finalmente en el Celtibérico Tardio (200 a.C. â cambio de era) surgieron los oppida y los primeros choques bélicos con el mundo romano. Las fuentes escritas aumentan los conocimientos de la arqueologÃa, permitiendo conocer los nombres de tribus y de instituciones como la hospitio, e instituciones como asambleas. Las más importantes ciudades acuñaron moneda propia y documentos en bronce (Contrebia Belaisca) prueban la existencia de leyes y acuerdos. Numancia será el último bastion celtÃbero en caer en poder de Roma en el 133 a.C.
LOS CELTAS EN LA PENÃNSULA IBÃRICA
En las postrimerÃas de la Edad del Bronce (ca. 1100 -850 a.C.) las comunidades de buena parte de la Meseta Norte, las gentes de Cogotas I - pastores de ovejas y bóvidos y agricultores cerealistas - con alta movilidad y creadores de unas caracterÃsticas cerámicas con abigarradas decoraciones incisas y excisas y algunos objetos de metalurgia atlántica como hachas de talón, espadas y puntas de lanza, vivieron en pequeños asentamientos efÃmeros. Poblados y granjas, con cabañas circulares ligeras, que no presentan estratificaciones ni grandes obras defensivas. Los asentamientos fueron declinando y sobre ellos apenas se puede detectar alguna continuidad de las gentes posteriores de la Primera del Hierro. Las comunidades de la nueva etapa (800-500 a.C.), el horizonte del Soto de Medinilla I o Antiguo, presentan no pocas rupturas frente a las poblaciones del Bronce Final (Delibes & Romero 2011).
Las gentes del grupo del Soto de Medinilla levantaron de forma mayoritaria asentamientos de nueva planta - sin apenas continuidad ni relación con los de Cogotas I - por todo el Valle medio del Duero y sus afluentes, sobre todo de la margen derecha. Los nuevos poblados representan la aparición del primer poblamiento permanente en la región, puesto que la superposición de fases constructivas llegó a formar pequeños tells y por el empleo del adobe en sus viviendas. Y como veremos, este nuevo modelo de hábitat se complementó con un nuevo modelo de explotación agropecuaria.
Los poblados de El Soto I o Antiguo se emplazaban junto a orillas de rÃos, elevaciones aisladas y en bordes de meseta y tenÃan entre 1 y poco más de 5 Ha. Lo limitado de las excavaciones no permite conocer bien su anatomÃa interna pero, en unos pocos casos, estaban protegidos por murallas de adobe y en casi la mitad de sitios por fosos de diverso tamaño. En los emplazados junto a rÃos, caso del propio Soto de Medinilla, incluso se ha sugerido que esas murallas fueran una protección frente a las crecidas de los rÃos. En algún caso muy contado se han reconocido restos de calles con tosco empedrado que articulaban la distribución de las casas y la movilidad interior.
Las casas fueron, muy mayoritariamente de planta circular, construidas con adobe, de estancia única y pequeñas (12 - 30 m2), con cubierta ligera cónica sostenida por poste central. Internamente hogares de placa de arcilla se situaban en el centro sobre suelos simplemente apisonados. Y siguiendo las paredes bancos corridos de adobe y tapial. En ciertos casos las paredes interiores se decoraron con pinturas polÃcromas de temas geométricos. Dentro se debieron realizar habitualmente trabajos textiles, por los hallazgos de pesas de telar y de forma más excepcional alguna tarea metalúrgica como denota el hallazgo de moldes de fundición. Y de forma, también extraordinaria, se practicaron inhumaciones infantiles bajo el suelo de las casas. Por otro lado, las prácticas funerarias normalizadas de Soto I nos resultan desconocidas. Fuera de las casas habÃa otras estructuras pequeñas, también de adobe, espacios de almacenaje - en algunos casos graneros - y hornos domésticos.
Se impuso un sistema agrario equilibrado entre la importancia de la agricultura y la ganaderÃa. La agricultura de monocultivo cerealista se centro fuertemente en Tritticum durum, con algo de escanda, esprilla, cebada y avena. Fue una agricultura extensiva de secano con pequeños terrazgos, mientras que algunos indicios apuntan a la práctica del barbecho (descanso aunual de los campos), el empleo de abonado animal y quizás la utilización de un sistema de rotación de cultivos. Todo lo cual ayudo al crecimiento de los rendimientos agrÃcolas. La ganaderÃa se fundamento en bóvidos (ca. 40-60%), ovicápridos (10-30%) y cerdos (5-6%), con algunos équidos que en ocasiones fueron consumidos. Los bóvidos y ovicápridos, por patrón de sacrificio, tuvieron básicamente un aprovechamiento cárnico. Además los primeros fueron usados como animales de tracción y carga y los segundos para derivados lácteos y aprovechamiento de lana.
Entre 650 y 450 a.C. los grupos soteños siguieron evolucionando, en su su fase Soto II o Plena, con una clara continuidad en todas las facetas de vida y cultura, y con un claro crecimiento demográfico y una expansión territorial. Pero a partir de la segunda mitad del s. V a.C. se produce un profundo cambio, con el surgimiento de un nuevo patrón de poblamiento basado en grandes centros, los primeros oppida de la región. Centros de aspecto urbano, grandes (5-20 Ha y hasta 40 Ha), que se espacian en el Duero Medio bien separados entre sà y con extensas áreas deshabitadas a su alrededor. Las casas son ahora rectangulares, de mayores dimensiones y con una división tripartita. Aparece el torno de alfarero y las cerámicas oxidantes con decoraciones pintadas, junto a todo un nuevo equipamiento de armas e instrumentos de hierro. Novedad son también las necrópolis de cremación, con tumbas en hoyo, que ofrecen claros influjos del mundo celtibérico más al Este. Es el nacimiento de los Vacceos históricos.
Las ciudades vacceas - las mejor conocidas son Pintia (Padilla de Duero) y Cauca (Coca) - se extendieron por decenas de hectáreas, con murallas de adobe y madera y grandes fosos, albergaron poblaciones entre 1500 y 5000 habitantes y controlaron territorios con módulos de unos 400-500 km2. Los interiores tenÃan distintos sectores y la trama urbana contaba con calles y manzanas con casas rectangulares adosadas. En la periferia habÃa grandes zonas de basureros, talleres de alfarerÃa y otras instalaciones artesanales.
LOS VETTONES
A comienzos de la Edad del Hierro (ca. 800 a.C.) en las áreas serranas del Sur y Suroeste de la Meseta Norte proliferan los castros, asentamientos pequeños, en posiciones dominantes, con apenas 100 ó 200 habitantes, que en su inmensa mayorÃa son de nueva planta, aunque algunos tuvieron ocupaciones anteriores. Por debajo habÃa otros sitios menores. Se abrió, pues, un nuevo ciclo cultural dominado por asentamientos estables, permanentes, algunos protegidos con fosos y murallas, una economÃa mixta con agricultura cerealista complementada con ganaderÃa de vacuno, ovino y porcino, en áreas con abundantes pastos y una clara fijación a la tierra. Algunas áreas, como el Valle Ambles, fueron más densamente ocupadas, en torno a los cauces fluviales del Duero y sus principales afluentes por la margen izquierda, mientras que otras apenas tuvieron un poblamiento testimonial.
En torno al 400 a. C., inicio de la Segundad Edad del Hierro, se abandonaron buena parte de los asentamientos de la etapa anterior y surgieron nuevos sitios, casi la mitad de los conocidos, que inician un proceso de sinecismo - unión de entidades menores - que desemboco en la aparición de los primeros oppida (con una superficie media de más de 10 Ha), que jerarquizan el territorio, al tiempo que se ocupan nuevas tierras. Con el surgimiento de los oppida vettones, bien fortificados algunos y de gran tamaño, como Ulaca con más de 80 Ha, se refuerzan las elites locales que fundamentan su riqueza en las cabezas de ganado. Los oppida vettones, no tienen calles, sà veredas o caminos que los atraviesan, con casas rectangulares insulanas y muchos espacios intramuros sin ocupación aparente. Los edificios públicos son raros, aunque en Ulaca se levantó un santuario con un altar rupestre y una sauna ritual, quizás reflejando su significación religiosa supra-local como un centro territorial.
Se asiste a la emergencia de grandes cementerios - asociados a los centros mayores -, con centenares o incluso miles de tumbas cuyos ajuares revelan comunidades con claras diferencias de riqueza. Las comunidades de los oppida vettones debieron oscilar entre 800 y 1500 habitantes.
Por otro lado, se intentaron controlar las áreas de pastos más ricas. Con ese objetivo las esculturas de verracos - toros y cerdos - labradas en granito debieron servir como hitos para señalizar recursos de pastos de especial calidad y valor, como los famosos toros de Guisando. De forma que con su emplazamiento, a 1 ó 2 km de los asentamientos, se expresaba, de alguna manera, la propiedad sobre esas áreas de pasto vitales para el ganado. Se conocen más 400 esculturas. El gran verraco de Villanueva del Campillo tenÃa 2,5 m de longitud y 2,43 m de altura y unas 15 Tn de peso, por aquel entonces muy posiblemente la escultura de piedra más grande de la Europa Templada. Incluso en ciertas áreas donde no hay afloramientos granÃticos se levantaron esculturas zoomorfas transportando bien bloques en bruto o piezas ya terminadas. Lo que constituye otra prueba más de la importancia simbólica que tenÃan para los vettones estas figuras de piedra que también, aunque en menor número, se situaron cerca de las puertas de los asentamientos. Sin duda alguna los verracos fueron su seña de identidad más junto a las cerámicas con decoración a peine.
LOS LUSITANOS
El hogar de los lusitanos, un pueblo indoeuropeo - su posible pertenecÃan a la Koiné céltica es fuertemente criticada -, ocupó las áreas granÃticas occidentales de la PenÃnsula Ibérica desde el Miño al Guadiana. Su territo¬rio puede delimitarse a través de datos de algunas fuentes clásicas, pero sobre todo por la dispersión de las inscripciones lusitanas, sus divinidades, antropónimos, etnónimos y topónimos, tal como confirman las âestelas lusitanasâ de guerrero. Su etnogénesis es la más profunda y larga de los pueblos del occidente peninsular. Se ha propuesto un remoto origen en las poblaciones campaniformes durante la segunda mitad del III milenio a. C. con la aparición de enterramientos de inhumación individuales con ricos ajuares de âjefes-guerrerosâ. A mediados del II milenio a.C. se generalizan las estatuas-menhir que siguen mostrando guerreros con armas. Poco después el horizonte de las estelas de guerrero cubre el arco temporal de finales del Bronce Medio y Bronce Final. Los siglos de la Primera Edad del Hierro tampoco resultan bien conocidos, con hábitats fortificados en ciertas ocasiones y áreas concretas. El registro arqueológico no revela intrusiones o elementos foráneos y la continuidad poblacional parece que fue la tendencia generalizada. De ese sustrato del Hierro inicial y sin solución de continuidad emergerán los Lusitanos históricos.
LOS PUEBLOS DEL NOROESTE Y NORTE PENINSULAR
Los pueblos del Noroeste de Iberia (Cultura castreña) remontan su origen al Bronce Final, hoy bien atestiguado por dataciones de Carbono 14. Los primeros castros â en alto solo con defensas naturales â se emplazaron en posiciones prominentes y los hallazgos metálicos de bronce, especialemente hachas, denotan una importante actividad metalúrgica.
En la Primera Edad del Hierro (800 â 400 a.C.) aumenta el número de castros que ahora cuentan con fosos y murallas de piedra. Constituyen el primer poblamiento estable y permanente de la region. Se ha estimado en cerca de 5000 los castros conocidos. La mayorÃa son asentamientos pequeños, de poco más una hectarea. Lo que sugiere comunidades autosuficientes repartidas por el territorio. En su interior se disponen pequeñas casas redondas de piedra (4 â 5 m de diámetro) con espacio único. Los castros pudierosn oscilar entre unas pocas decenas de habitantes y unos pocos centenares los más grandes. Sus bases de subsistencia descansaron en la agricultura cerealista de trigo, cebada y centeno, más un cereal de verano, el mijo, que se irá extendiendo por la region; y algunas leguminosas. La ganaderia se baso en vacas, caballos, ovejas, cabras y cerdos, que variaron sus valores relativos según los ecosistemas. La producción de cerámica se hizo dentro del ámbito domestico, el utillaje agrÃcola y heramientas incluyo azadas, hoces, martillos, y picos. Las armas son mas bien escasas y destacan las puntas de lanza, espadas cortas y los puñales "de antenas".
Los castreños del Noroeste no han dejado huella de un ritual funerario normativizado. Los muertos de estos grupos sencillamente nos resultan invisibles, quizás por tradiciones de arrojar restos humanos a las aguas, rituales de excarnación u otros tratamientos que desconocemos, como sucede en buena parte de los finisterres atlánticos europeos.
A partir de aproximadamente el 400 a.C. el crecimiento demográfico y el número de castros ocupados aumenta. Y por otro lado, los verdaderos oppida, considerados tradicionalemente resultado de la conquista romana ya en tiempos de Augusto, sabemos hoy que aparecieron entre finales del S. II a.C. y el s. I a.C. Pero la gran mayorÃa de áreas del NO. fueron refractarias al fenómeno urbano. Extensas comarcas sin oppida, en las que la población continuó viviendo en castros, aunque van conociéndose algunos pocos casos de asentamientos en llano y sin fortificaciones. Fueron comunidades pequeñas y aisladas en zonas montañosas - denominadas âdeep rural societiesâ o sociedades segmentarias -, que lograron evitar la jerarquización social y el surgimiento de lugares centrales. Pero en esa transición a la Segunda Edad del Hierro comenzó la dilución de las sociedades castreñas más o menos igualitarias o heterárquicas. Y se produjo lentamente, con linajes que fueron ganando poder al socaire de crecimiento en la producción agraria, en asentamientos más grandes, con más estructuras defensivas, más complejas y con gran impacto visual.
En las áreas con oppida, suroeste de Galicia y noroeste de Portugal, los centros urbanos tienen emplazamientos conspicuous muy visibles en su entorno y su visibilidad fue reforzada por masivas defensas artificiales. Los oppida controlaban visualmente sus territorios y las vÃas estratégicas de comunicación. En algunos casos, cómo San Cibrán de Las, quizás fue la función religiosa anterior la que condiciono la construcción posterior del oppidum. En cualquier caso a finales de la Edad del Hierro las murallas y defensas alcanzaron el cenit, probablemente con funciones simbólicas añadidas. Las puertas de varios oppida ofrecian un nivel de monumentalización considerable, como en Santa Trega y en Viladonga hay huellas del encaje de portones de madera. En varios casos cerca de las puertas era donde se colocaban las famosas âestatuas de guerrerosâ galaico-lusitanos, como en Sanfins y otros sitios. Las efigies representan muy probablemente guerreros aristocráticos que simbólicamente protegen los asentamientos y al mismo tiempo representan el poder y la pujanza de las elites en el antiguo conventus bracarensis. Pero en otros casos sin relación con habitats parecen relacionarse con encrucijadas de caminos, collados y vértices relevantes. Las armas, la iconografÃa escultórica de guerreros y el carácter inequÃvocamente defensivo de murallas y fosos apuntan a la existencia real de conflictos y son una llamada de atención hacia las visiones acaso demasiado complacientes de una Edad del Hierro pacÃfica.
Las plantas de estos grandes núcleos revelan calles y caminos que ordenan en insulae las viviendas del oppidum. Estos centros pudieron acoger poblaciones del orden de 3000 ó 4000 habitantes. Un elemento caracterÃstico de la región son las saunas rituales, cerca de las entradas a los oppida y en áreas marginales de los mismos. Las saunas tuvieron fachadas monumentales, en ocasiones muy decoradas, denominadas pedras formosas. Fuentes cercanas, cisternas para aprovisionamiento de agua y sistemas de canalización completaron las infraestruturas comunitarias. Estas construcciones debieron estar relacionadas con ceremonias de iniciación de guerreros o simplemente con ritos de acceso a la condición de adultos y miembros de la comunidad.
Area cantábrica.
La región cantábrica (Asturias, Cantabria, y parte del PaÃs Vasco) el primer milenio a.C. estuvo también caracterizado por los castros, con algunos rasgos comunes a la Cultura Castreña del NO. como las casas redondas. Tambien en lo que se refiere a su origen dentro del Bronce Final. En Asturias hay castros especiales ,â castros marÃtimosâ pequeños asentamientos que aprovechan cabos y peninsulas, de forma que el mar y los acantilados actuán de excelentes defensas. Esos son los casos de Campa Torres y Cabo Blanco. En general los castros de esta región tienen fuertes murallas de piedra y al menos un foso. Caso paradigmático es Chao SamartÃn. Las superficies fortificadas oscilan entre 1 y 6 hectáreas, aunque al final de la Edad del Hierro algunos llegan a las 15 y podrÃan ya denominarse oppida. Parte de los interiors son espacios libres, sin estructuras domésticas y las comunidades se movieron entre alrededor de 100 habitantes y unos pocos centenares.
El problema principal es la falta de excavaciones extensivas y el pobre conocimiento de las fases más antiguas. Desde los s. V â IV a.C. asistimos a algunos cambios significativos, además de casas redondas aparecen casas sub-rectamgulares, influencia de los celtas meseteños. Hay graneros elevados y algunos edificios comunales o de âasambleaâ. En los castros más importantes se documentan talleres metalúrgicos para la producción de oro, plata y bronce.
Las saunas se concentran en el Oeste de Asturias, como prolongación de los modelos del NO. Ofrecen una sencilla planta rectangular con remate absidal y constan de tres partes: horno o fuego, espacio de vapor y vestibulo de entrada. Y siempre se encuentran dentro del espacio amurallado de los castros.
El santuario major concoido es el de Gastiburu (PaÃs Vasco) , levantado en las cercanÃas de del oppidum de Marueleza. El santuario comprende, entre otros elementos, 4 ó 5 espacios que miran al espacio central. El sitio pudo haber sido utilizado como punto de referencia para las comunidades de los alrededores y su uso, al menos en parte, relacionado con el seguimiento del calendario de estaciones.
El futuro de la investigación paleogenómica sobre los celtas.
Un estudio reciente (2024) sobre los celtas antiguos del Hallstatt final en Centroeuropa (con enterramientos de inhumación) ha puesto de manifiesto las estrechas relaciones familiares biológicas entre los prÃncipes de Magdalenberg, Hochdorf y Asperg. Lo que demuestra la existencia de linajes de elites que reproducÃan el poder. Lo que corroboran los ajuares extraordinariamente ricos de los jefes y las residencies suntuosas de los mismos, asà como la preeminencia fÃsica y de salud de estas elites frente al resto de la población. Las posibilidades que abre la paleogenómica para comprender la organización social y polÃtica de los celtas son grandes, aunque en el caso de la PenÃnsula Ibérica chocan con el problema de la generalización del ritual incinerador.
BIBLIOGRAFÃA
ALMAGRO GORBEA, M. (202O): Los celtas en la PenÃnsula Ibérica: una perspectiva actual, Estudos Arqueológicos de Oeiras, 27: 327-348.
ALMAGRO GORBEA, M. (2023): Sobre los orÃgenes de Lusitania, Estudos Arqueológicos de Oeiras, 32: 249-262.
ÃLVAREZ SANCHÃS, J.R. (2003): Los señores del ganado. ArqueologÃa de los pueblos prerromanos en el Occidente de Iberia. Madrid, Akal.
BURILLO, F. (1998): Los CeltÃberos. Etnias y estados. Barcelona, Ed. CrÃtica.
COLLIS, J. (2003): The Celts: Origins, Myths and Inventions. Stroud: Tempus.
CUNLIFFE, B. (2018): The Ancient Celts. (2º ed.). Oxford: OUP.
GRETZINGER, J. et al. (2024): Evidence for dynastic succession among early Celtic elites in Central Europe, Nature Human Behaviour (https://doi.org/10.1038/s41562-024-01888-7).
KRUTA, V. (2000): Les Celtes, histoire et dictionnaire. Paris: Ãditions Robert Laffont.
LORRIO, A. (2005): Los CeltÃberos. (2ª ed,). Madrid , Real Academia de la Historia.


