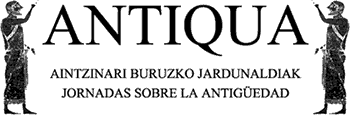
Un enemigo a medida: los celtas y Roma
Elena Torregaray Pagola
(Profesora de Historia Antigua en el departamento de Estudios Clásicos de la Universidad del País Vasco)
INTRODUCCI√ďN
En el a√Īo 69 a.C. se celebr√≥ un juicio en Roma en contra del antiguo gobernador de la Galia Transalpina, el sur de lo que conocemos como las Galias (la actual Francia), que se hab√≠a convertido en provincia romana unos a√Īos antes, en el 121 a.C. Los galos transalpinos hab√≠an enviado una delegaci√≥n a Roma acusando a Marco Fonteyo, que as√≠ se llamaba el protagonista, de corrupci√≥n, crueldad y desv√≠o de fondos p√ļblicos (para la construcci√≥n de una carretera).
El m√°s famoso orador de su tiempo, Cicer√≥n, fue el abogado de Fonteyo y entre los argumentos ret√≥ricos para conseguir la absoluci√≥n de su cliente recurri√≥ a un cl√°sico del estereotipo negativo sobre los galos, sobre los celtas, como era recordar su medi√°tico asalto al santuario de Delfos en el 280 a.C. A esa ominosa acci√≥n, cuya fama recorri√≥ el mundo antiguo por la barbarie e impiedad que demostr√≥ se uni√≥ la menci√≥n al no menos famoso saqueo de la ciudad de Roma a principios del siglo IV a.C. Para terminar, el abogado remat√≥ acusando a los celtas de practicar sacrificios humanos, un crimen extraordinario para la ‚Äúcivilizada‚ÄĚ audiencia romana.
‚ÄúPor √ļltimo, ¬Ņhay algo que parezca sagrado y digno de veneraci√≥n en estos hombres que, incluso cuando alg√ļn motivo de temor les lleva a pensar que deben apaciguar a los dioses, profanan sus altares y sus templos con el sacrificio de v√≠ctimas humanas, de modo que ni siquiera pueden practicar un culto si antes no lo han manchado con la mancha de un crimen? ¬ŅQui√©n ignora, en efecto, que estos hombres han conservado, incluso hoy, la pr√°ctica monstruosa y b√°rbara de inmolar seres humanos?‚ÄĚ (Cicer√≥n, En defensa de Fonteyo 31)
La andanada lanzada por Cicerón tenía el propósito de conmover e impresionar a quienes juzgaban a Fonteyo apelando a la peligrosidad y fiereza de los antiguos enemigos de Roma, contra quienes cualquier recurso de defensa debía ser considerado como aceptable. Sin embargo, es probable que algunos miembros de la comunidad allí vilipendiada estuvieran presentes y que componentes de las delegaciones galas asistieran al juicio contra Fonteyo. En contra del argumento de barbarie esgrimido por el abogado romano, su presencia allí denotaba un remarcable grado de integración en la maquinaria administrativa romana ya que estaban siguiendo los procedimientos jurídicos establecidos ante una acusación de corrupción. Enviar una embajada a Roma para quejarse de la mala praxis de un gobernador era relativamente habitual por parte de los recién incorporados al imperio romano. Nada que ver con los viejos tiempos en los que las ofensas de este tipo se consideraban como un casus belli que hubiera desencadenado un violento conflicto entre celtas y romanos.
La imagen que transmite Cicerón en el siglo I a.C. era, en realidad, un estereotipo que había empezado a construirse bastante tiempo atrás. Para los griegos de época clásica, los celtas eran inicialmente bárbaros poco interesantes. Sin embargo, más tarde, las guerras que los enfrentaron a los gobernantes helenísticos y a Roma los convirtieron en peligrosos enemigos. Esta imagen negativa convino tan perfectamente a los intereses romanos que se mantuvo y ha perdurado hasta nuestros días. Su factura tuvo un punto de inflexión fundamental como fue el saqueo de Roma efectuado por los galos del norte de Italia en torno al 390 a.C. El trauma nacional que tal acción causó en el imaginario colectivo romano provocó que, a partir de un hecho histórico muy estresante para la sociedad de la época, se fabricara la imagen de un enemigo que encarnaba todos los estereotipos de la barbarie. De este modo, centrado en la humillación sufrida por la invasión de la Ciudad y la vulnerabilidad demostrada por el ejército romano, se elaboró un arquetipo del celta, del galo sanguinario, destructor y ávido de oro y riquezas, completamente opuesto a la austeridad, la dignidad, el respeto a los dioses y el sentido del deber de los romanos. Los celtas pasaron a representar el peligro inminente y a evocar el temor, siempre presente, a la aniquilación de la Ciudad. Los romanos construyeron su identidad nacional de esta forma, creciéndose ante enemigos que los relatos históricos hacían cada vez más poderosos. Griegos, celtas, galos, cartagineses, todos ellos contribuyeron a forjar una determinada autoconciencia de Roma que representaba el orden superior frente al caos de quienes se les enfrentaban.
Como ya se ha dicho, en concreto, la imagen de los celtas que habitaban las Galias, los galos, se forj√≥ en torno a este estereotipo de la barbarie y en el siglo IV a.C. la amenaza directa que representaron para la existencia de Roma los convirti√≥ en un enemigo dise√Īado a medida de las necesidades de la construcci√≥n de la conciencia nacional romana. La invasi√≥n del 390 a.C. fue, por lo tanto, el punto de inflexi√≥n de esta construcci√≥n hist√≥rica y para comprenderla es necesario examinar qu√© es lo que sucedi√≥ realmente en ese momento de la historia romana y cu√°les fueron sus consecuencias para el imaginario colectivo del naciente imperio romano.
1.CRONOLOG√ćA DE UN ENFRENTAMIENTO. Las guerras entre los romanos y los celtas
Casi desde los comienzos de su creación como comunidad cívica en el siglo VIII a.C., Roma manifestó una clara voluntad expansionista. Algunos de los episodios más famosos de la época fundacional, como el rapto de las Sabinas, muestran una política agresiva que cuando no obtenía resultados por medio de la práctica diplomática, pasaba inmediatamente a la guerra y la violencia. Los resultados de esa política tuvieron como consecuencia un claro avance territorial que no limitaba el espacio de los romanos a su ciudad en el Lacio, sino que, claramente, concernía a las comunidades vecinas. Las mujeres abducidas por los romanos provenían de diferentes comunidades latinas y eran, entre otras, sabinas, crustuminas, antenomates, etc. La solución al conflicto regional creado por los romanos pasó por una derrota militar o por un acuerdo diplomático en condiciones muy favorables a Roma. Al menos, esto es lo que cuentan los autores grecolatinos que narraron estos hechos.
Lo cierto es que para el siglo VI a.C., Roma hab√≠a ampliado su territorio de forma considerable e inevitablemente era vista como una amenaza por pueblos con estructuras pol√≠ticas y militares potentes que ejerc√≠an un control sobre territorios relativamente amplios de la pen√≠nsula it√°lica. Esto suceder√° con los etruscos y, por supuesto, con los pueblos de los que tratamos en este caso, es decir, los pueblos celtas que se situaban en su mayor√≠a en la zona norte de la pen√≠nsula it√°lica. Tras a√Īos de escarceos y enfrentamientos m√°s o menos abiertos en el norte de Italia, el gran choque se va a producir a comienzos del siglo IV a.C. cuando los intereses territoriales de romanos y celtas entrar√°n claramente en conflicto.
1.1.EL SAQUEO DE ROMA POR LOS CELTAS-GALOS
La tensi√≥n acumulada durante decenios cristalizar√° en un choque directo que tuvo como consecuencia final el saqueo de Roma en el a√Īo 390 a.C. seg√ļn la cronolog√≠a de Varr√≥n, o en el 387 a.C. seg√ļn la periodizaci√≥n griega. Teniendo en cuenta los estudios actuales, se considera que el asalto fue el resultado de la victoria de los galos senones dirigidos por su l√≠der Breno sobre las tropas romanas en la batalla del Alia, un √©xito militar que les permiti√≥ apoderarse de la ciudad y exigir un cuantioso rescate a los derrotados romanos. Para los romanos, √©ste fue uno de los episodios m√°s traum√°ticos de su historia. Analistas e historiadores antiguos como Polibio, Tito Livio, Diodoro S√≠culo y Plutarco, que escribieron casi cuatro siglos despu√©s, dieron testimonio de la profundidad de esta impresi√≥n.
Sin embargo, los relatos de la batalla del Alia y el saqueo de Roma se escribieron siglos después de los hechos, y su fiabilidad es discutida por los historiadores modernos, que han demostrado que algunas partes de la narración están basadas en relatos más o menos legendarios, mientras que otras son transcripciones bastante directas de diferentes narraciones de la historia griega. El hecho de que la transmisión de estos acontecimientos históricos fuera particularmente tardía, explicaría, en parte, las discrepancias de autores como Tito Livio o Diodoro Sículo en cuanto a las circunstancias en las que se produjo el saqueo de la ciudad. Para entender lo sucedido, lo mejor es tratar de comprender en qué circunstancias históricas se produjo.
- Contexto histórico
El saqueo de Roma suele ser interpretado como una consecuencia directa de las invasiones galas del norte de Italia, que en aquella época era una zona de enfrentamientos constantes entre las comunidades del norte de la península itálica, entre ellas, etruscos y galos y vénetos. La historiografía actual tiende a buscar un contexto más amplio para todos estos conflictos y suele ponerlos en relación también con la inestabilidad política y militar existente en esta época en el sur, en concreto, en la Magna Grecia y en Sicilia. Parece ser que los intereses de los tiranos siracusanos pudieron influir en las intervenciones de los galos contra los etruscos. Su objetivo habría sido la desestabilización de comunidades que, potencialmente, amenazaban los intereses económicos del sur de Italia.
En ese complicado contexto, las tropas senonas lideradas por el galo Breno cruzaron los Apeninos y asediaron la ciudad etrusca de Clusium, la cual recurri√≥ a Roma para solicitar auxilio. Aunque los romanos parecen haber intentado una soluci√≥n diplom√°tica en primer lugar, lo cierto es que terminaron acudiendo en socorro de la ciudad prest√°ndole ayuda militar, tal y como estaba estipulado en los acuerdos suscritos entre ambas ciudades. Sin embargo, los romanos, como es habitual, consideraron el trato a sus embajadores como vejatorio, lo cual se convirti√≥ en un desencadenante de la guerra. La no reparaci√≥n de las ofensas recibidos por ambas partes deriv√≥ en una expedici√≥n punitiva por parte de los romanos y, como hemos se√Īalado, el enfrentamiento con los galos en torno a Clusium.
Este escenario represent√≥, en realidad, un intento serio de frenar la progresiva expansi√≥n romana en Italia. Desde el a√Īo 396 a.C., los romanos controlaban la ciudad rival etrusca de Veyes, y aumentaban sin prisa, pero sin pausa el territorio que manten√≠an bajo su control. Parec√≠a que no hab√≠a grandes rivales capaces de hacer frente a esta nueva supremac√≠a en Italia, pero el enfrentamiento contra los galos y su avance hacia el sur, hacia Roma, puso en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad frente a ataques organizados y coordinados. El empuje de los galos puso un alto a la expansi√≥n continuada de Roma y permiti√≥ comprobar que hab√≠a posibilidad de hacerle frente con √©xito.
Los galos avanzaron progresivamente hacia el sur, hacia la ciudad de Roma y ante el peligro inminente, los romanos salieron a su encuentro a orillas del Alia, un enclave cercano a Roma en el norte. Contra todo pron√≥stico, los romanos se vieron desbordados por la superioridad num√©rica de los galos ‚Äďpr√°cticamente el doble- y apenas opusieron resistencia, perdidos en una falta de estrategia y de direcci√≥n por parte de sus l√≠deres militares. Roma sufri√≥ en sus carnes los efectos de un notable desastre militar que recordaron despu√©s bajo la denominaci√≥n de dies Alliensis. Las tropas romanas se dispersaron en desorden y muchos de los combatientes huyeron buscando refugio en lugares cercanos como la propia ciudad de Roma, o la de Veyes. La consecuencia m√°s inmediata fue que Roma hab√≠a quedado desprotegida, con su ej√©rcito claramente diezmado y con una escasa capacidad de reacci√≥n. Teniendo en cuenta esta situaci√≥n, los galos decidieron proseguir su avance, aunque de forma cautelosa, ya que no conoc√≠an el alcance real de las posibilidades de recuperaci√≥n por parte de los romanos.
Los romanos, por su parte, renunciaron a la autodefensa, pero tomaron diferentes medidas para proteger tanto a los habitantes que habían quedado en Roma como a los símbolos de la ciudad, encarnados por diferentes objetos sagrados que representaban su continuidad. La opción que pareció más razonable fue la huida a Caere, ciudad etrusca aliada, en la que la población debía tomar refugio y adonde también fueron enviadas las reliquias bajo la protección de Lucio Albinio, quien se encargó de la custodia de las vírgenes vestales y otros sacerdotes y flamines.
En Roma se despleg√≥ un dispositivo m√≠nimo de autodefensa que consisti√≥ en que los hombres en edad militar, y los senadores junto con sus familiares, buscaran refugio en las elevaciones del Capitolio y una vez all√≠, se atrincheraran en el Arx, la ciudadela que resultaba m√°s f√°cil de defender. Seg√ļn la tradici√≥n historiogr√°fica, los magistrados y senadores m√°s ancianos evitaron subir a la colina, donde no habr√≠a sitio para todos, y decidieron quedarse en sus casas, hacer frente al enemigo galo y ofrecer sus vidas a los dioses en pro de la salvaci√≥n de Roma.
Seg√ļn las fuentes escritas, en el lapso de tiempo entre la derrota del Alia y la llegada de los galos pasaron unos tres d√≠as, en los que se pusieron en marcha todos estos planes de autodefensa. Los asaltantes, privados de m√°quinas de asedio entraron r√°pidamente en la
ciudad y comenzaron a saquearla evitando los lugares altos como el Capitolio y el Arx, donde estaban refugiados los romanos. Seg√ļn cuenta el historiador romano Tito Livio, la actitud de los ancianos, representantes de la dignitas de Roma precipit√≥ la ira y la violencia de los galos, que se vieron confrontados a una resistencia moral que no esperaban. Marco Papirio se convirti√≥ en inesperado protagonista del saqueo al provocar la reacci√≥n de los galos cuando respondi√≥ violentamente golpeando con su cetro al soldado que le tiraba de la barba para comprobar si se trataba de un ser humano o de una estatua. La representaci√≥n de la dignidad de los romanos, muy lejos de los est√°ndares b√°rbaros en los relatos estereotipados del suceso, provoc√≥ la ira descontrolada de los asaltantes que desencadenaron un ataque a sangre y fuego contra la poblaci√≥n civil y los inmuebles vac√≠os de la ciudad. La masacre fue devastadora y las consecuencias del saqueo tambi√©n. De nuevo Tito Livio es quien recuerda esta ominosa acci√≥n:
¬ęTras el asesinato de las figuras principales, nadie se salv√≥; las casas fueron saqueadas e incendiadas¬Ľ (Ab urbe condita 5.41)
Una vez que la ciudad fue devastada, los galos pusieron sus ojos en la ciudadela del Capitolio, pero no dispon√≠an de material de asalto por lo que sus intentos fueron rechazados por los romanos all√≠ atrincherados. En ese contexto, los atacantes decidieron iniciar un asedio, no sin antes intentar alcanzar el Capitolio una segunda vez ampar√°ndose en la noche. La maniobra propici√≥ toda una serie de actos heroicos por parte de destacados miembros de la aristocracia romana, que fueron considerados como ejemplo del valor pujante de la juventud y la esperanza de recuperaci√≥n de la ciudad despu√©s del desastre del Alia y de la p√©rdida de una parte significativa del ej√©rcito. Pero tambi√©n, la historiograf√≠a cl√°sica aprovech√≥ para proclamar que los dioses, a trav√©s de estas manifestaciones, estaban del lado de los romanos en estos conflictos. En cualquier caso, seg√ļn la reelaboraci√≥n hist√≥rica posterior con la que contamos, los actos romanos en esta guerra estaban en el marco de una guerra perfectamente justa, que gozaba del benepl√°cito de los dioses.
Prueba de esto √ļltimo fue la ins√≥lita intervenci√≥n de los gansos del Capitolio, que estaban all√≠ porque eran utilizados habitualmente en los rituales de los templos, y que graznaron fuertemente avisando a los romanos de la presencia enemiga. De esa manera, el ataque galo fue nuevamente rechazado. El ‚Äúmilagro‚ÄĚ se atribuy√≥ a Manlio que, a partir de ese momento, tom√≥ el sobrenombre de Capitolino, haciendo alusi√≥n a su contribuci√≥n a la salvaci√≥n de la colina. En la misma l√≠nea de afirmaci√≥n de la cercan√≠a de los dioses con la causa romana, el joven pont√≠fice Cayo Fabio Dorsuo fue capaz de traspasar las l√≠neas enemigas para llegar hasta el Quirinal y realizar una ceremonia religiosa familiar, lo que demostr√≥ a las tropas celtas all√≠ apostadas, m√°s que el valor, la piedad de la juventud romana. Entretanto, los supervivientes del Alia, refugiados en la cercana ciudad de Veyes, estaban reorganiz√°ndose para retomar la defensa de Roma.
Tras siete meses de asedio y hambruna, los sitiados en el Capitolio negociaron finalmente su rendición a cambio de un rescate fijado tradicionalmente en 1.000 libras de oro, lo cual fue interpretado en la tradición historiográfica clásica como un símbolo del carácter codicioso e indigno de los galos, focalizado principalmente en la figura de su rey, Breno. Todo el episodio resalta la humillación que sufrieron los romanos ante los galos, que, en realidad estaban ejerciendo su derecho al botín de guerra, con todo lo que eso conllevaba.
La magnitud del compromiso social que exigieron las desastrosas circunstancias en las que el asalto de los galos puso a la ciudad de Roma se puso de manifiesto en el hecho extremo de que incluso las matronas, las mujeres de la aristocracia, se vieron obligadas a sacrificar sus joyas para pagar el rescate, un gesto que aprovecharon para obtener el permiso para utilizar un pesado carro denominado pilentum en los días de fiesta.
Finalmente, bien porque el pago del rescate les satisfizo, bien porque los galos se vieron reclamados en nuevos frentes b√©licos en el norte, o bien porque las circunstancias que rodean un asedio, y que habitualmente conllevan hambrunas y enfermedades superaron la infraestructura del ejercito atacante, este √ļltimo levant√≥ el sitio y abandon√≥ Roma.
1.1.2. Un an√°lisis moderno
En la actualidad se admite que todos los relatos que narraron el saqueo de Roma se basaron en una realidad hist√≥rica cierta, pero limitada al hecho de que un ej√©rcito de galos derrot√≥ a otro romano y que, como consecuencia de ello, pudo sitiar o incluso tomar la ciudad de Roma. Este acontecimiento habr√≠a sido amplificado por la anal√≠stica romana, que lo utiliz√≥ como tel√≥n de fondo para introducir toda una serie de actos valerosos y heroicos: el sacrificio de los ancianos, antiguos magistrados, la excepcional piedad del pont√≠fice Cayo Fabio Dorsuo o las haza√Īas combativas de Marco Manlio Capitolino. En este contexto, el desastre inicial que conllevaba el asalto a la ciudad, fue magnific√°ndose hasta convertirse en un suceso que habr√≠a llegado a amenazar la propia existencia de Roma. En la misma medida en que dicho episodio creci√≥ literaria e historiogr√°ficamente, tambi√©n lo hicieron las an√©cdotas, las leyendas y los protagonistas que lo rodeaban.
Por lo que se refiere a las posibles evidencias arqueol√≥gicas sobre los hechos narrados por las fuentes literarias lo cierto es que no hay grandes hallazgos de equipamiento militar galo del siglo IV a.C. en territorio it√°lico. Tampoco en las colinas que rodean el Foro de Roma, esto es, en el Capitolio y en el Palatino se han encontrado a d√≠a de hoy vestigios de incendios o de destrucciones evidentes que daten de esta √©poca, y a√ļn menos testimonios de la magnitud del incendio de una ciudad entera. Cabe la posibilidad de que el ataque provocara el colapso de edificios construidos en materiales como la madera, pero que el resto de construcciones no se viera excesivamente afectado. Y, adem√°s, sin duda, el objetivo principal del asalto de los galos era la obtenci√≥n de bot√≠n, y no la aniquilaci√≥n total de la ciudad. Es probable que los historiadores cl√°sicos tendieran a magnificar el episodio con el objeto de aminorar la humillaci√≥n sufrida por los romanos y as√≠, una razzia de los galos lleg√≥ a convertirse en un ataque de tal dimensi√≥n que habr√≠a puesto en peligro la existencia de la propia Roma. La tradici√≥n anal√≠stica recuerda incluso que la desaparici√≥n de los archivos de la ciudad se remontar√≠a a este momento hist√≥rico. En realidad, todos los relatos que narran lo ocurrido siguen un modelo historiogr√°fico com√ļn en el que una gran ciudad sufre el asalto de un poderoso ej√©rcito extranjero bajo el que sufre m√ļltiples humillaciones, pero que, a la vez, le brinda oportunidades de realizar actos heroicos y ejemplares en favor de la patria. Baste recordar aqu√≠ el precedente de la toma de Atenas por parte de los persas durante las guerras m√©dicas.
La mezcla oportunista de realidad histórica y leyenda, en la que Breno, el rey galo, tiene el mismo nombre que el jefe de los celtas que asaltaron Delfos en el 280 a.C. junto con las posibles muertes de Manlio Capitolino y otros líderes romanos como el dictador Camilo, abonan igualmente la tesis de que nos encontramos ante una reelaboración de un episodio histórico complicado para los romanos en lo que lo más importante era salvar el honor y ofrecer una imagen de heroica resistencia.
La misma confusión afecta a lo sucedido con el rescate pagado por los romanos que fue recuperado posteriormente, sin que se sepa si tal acción fue realizada por el ejército de auxilio reclutado por el general romano Camilo o si fueron los aliados de Roma quienes consiguieron recuperarlo enfrentándose a los galos. En cualquier caso, tal episodio tendría por objeto aminorar la humillación sufrida por Roma y hay grandes sospechas de que se trata de una reelaboración posterior por parte de la historiografía romana.
En cualquier caso, el asalto galo a Roma, result√≥ en un trauma colectivo muy duradero. Tanto Tito Livio como Plutarco afirmaban en sus obras que, tras siete meses de ocupaci√≥n, la ciudad de Roma fue completamente saqueada, destruida e incendiada, a excepci√≥n de la colina Capitolina. Por su parte, en el exterior, seg√ļn Polibio, los romanos tardaron treinta a√Īos en recuperar la posici√≥n hegem√≥nica en el Lacio que les hab√≠a conferido la toma de Veyes en el 396 a.C. Fueran los relatos exagerados o no, lo cierto es que el ataque fue considerado como una mancha en la historia nacional. Despu√©s de la marcha de los galos, inmediatamente se emprendieron acciones para la recuperaci√≥n de la ciudad. Camilo, nombrado dictador para reconducir el desastre, hizo reconstruir y purificar en primer lugar los templos y luego rindi√≥ homenaje a los dioses protectores de la ciudad. En la misma l√≠nea, y dado que la propia existencia de Roma hab√≠a sido amenazada, los tribunos de la plebe, apoyados por el pueblo, sostuvieron la idea de trasladar la capital desde Roma a Veyes, m√°s f√°cil de defender. Pero el propio Camilo, que lideraba la reconstrucci√≥n de la Ciudad, se opuso firmemente a la idea. Por ello, fue considerado por la historiograf√≠a cl√°sica como un nuevo R√≥mulo, un refundador de Roma.
Entre las obras acometidas, la m√°s urgente result√≥ ser la que afectaba a la propia defensa de la ciudad. De hecho, la invasi√≥n gala hizo consciente a sus habitantes de sus propias vulnerabilidades defensivas y dej√≥ claro que el primitivo muro serviano que rodeaba la ciudad como elemento de protecci√≥n b√°sico hab√≠a resultado claramente insuficiente. Por eso, una de las primeras medidas adoptadas durante la reconstrucci√≥n posterior fue la de a√Īadir una nueva muralla de piedra de unos 7 metros de altura por unos 4 metros de anchura. Todo ello se llev√≥ a cabo paulatinamente en los 10 a√Īos posteriores a la invasi√≥n gala.
Las consecuencias del saqueo galo de Roma no solo tuvieron un efecto local, sino que los ecos de lo sucedido traspasaron las fronteras regionales y se extendieron por gran parte del mundo griego que acogi√≥ la noticia como una forma de reconocimiento de la ciudad y de su nuevo papel hegem√≥nico en la pen√≠nsula it√°lica. Autores como Teopompo, Her√°clides P√≥ntico y el mism√≠simo Arist√≥teles contribuyeron a poner a Roma en el mapa geoestrat√©gico mental de los griegos al considerar que el ataque de los galos obedec√≠a a razones de lucha por los espacios de poder en Italia. De este modo, la ciudad de Roma, pr√°cticamente una desconocida hasta el momento para la mayor√≠a de los griegos, pas√≥ repentinamente a primer plano, y algunos autores llegaron incluso a calificarla propiamente como una ciudad griega. Historiadores posteriores de √©poca augustea como Pompeyo Trogo llegaron m√°s lejos a√ļn al afirmar que la vecina ciudad de Massilia habr√≠a ofrecido una contribuci√≥n econ√≥mica para ayudar a sufragar el rescate solicitado por los galos en una clara referencia a las obligaciones de la diplomacia del parentesco c√≠vico.
Todo ello, hay que interpretarlo en el contexto de comienzos del Principado, en el que Roma deseaba ser considerada como una más de las ciudades griegas como una forma de afianzar su control en el Oriente helenístico después de la traumática guerra civil que Augusto hubo de librar contra Marco Antonio y Cleopatra para mantener unido y a salvo el imperio territorial de Roma.
Adem√°s, hay que tener en cuenta que, tal y como se ha visto en el texto inicial del discurso de Cicer√≥n, la historia de pillajes protagonizados por los galos que, con posterioridad a Roma tambi√©n hab√≠an saqueado el santuario de Delfos, permitieron al mundo romano y al griego encontrar un enemigo com√ļn que defin√≠a la barbarie en contraste con el mundo civilizado que ellos mismos dec√≠an representar.
1.1.2.1.La expresión del miedo colectivo: los sacrificios humanos
Pero, sin duda, la consecuencia m√°s extrema de la invasi√≥n de la Ciudad en el 390 a.C. en el imaginario colectivo romano fue la impregnaci√≥n del miedo al galo como un temor colectivo asociado a la posible desaparici√≥n de Roma como comunidad. Para conjurar esta posibilidad, los romanos fueron capaces de cometer los actos m√°s extremos como recurrir al sacrificio humano. Prueba de ello es que en el a√Īo 228 a.C., Roma volvi√≥ a sentirse amenazada por las incursiones de los galos transalpinos por lo que se realizaron ceremonias religiosas en la ciudad para solicitar la protecci√≥n de los dioses. Entre ellas, seg√ļn cuenta Plutarco (Cuestiones romanas 83), se recurri√≥ a un procedimiento considerado como b√°rbaro que fue el de enterrar vivos a seres humanos. Se procedi√≥ a consultar los Libros Sibilinos y seg√ļn estos, se determin√≥ que era necesario enterrar viva a una pareja de galos, hombre y mujer, pero tambi√©n a una pareja de griegos. En el 216 a.C. despu√©s del desastre de la batalla de Cannas contra los cartagineses durante la Segunda Guerra P√ļnica se volvi√≥ a repetir la misma actuaci√≥n de consulta de los Libros Sibilinos y de enterramiento en vida de sendas parejas de galos y griegos. El sentido de este gesto, considerado como b√°rbaro para los romanos, pone de manifiesto el gran temor colectivo que estos experimentaron ante las sucesivas amenazas de invasi√≥n y de continuidad para su comunidad. La realizaci√≥n del sacrificio humano ten√≠a el sentido de que era la √ļnica actuaci√≥n que los romanos consideraron como eficaz en un momento en el que todo parec√≠a perdido y, adem√°s, estaba legitimada porque se realizaba en el marco de la religi√≥n p√ļblica. En consecuencia, el sacrificio humano deb√≠a verse como el √ļltimo recurso que la sociedad romana consideraba como razonable en un momento de extrema inquietud social en el que era necesario el benepl√°cito y la ayuda de los dioses.
Pero lo m√°s significativo en este caso, es la elecci√≥n del origen √©tnico de las v√≠ctimas que fueron griegos y galos. Ambos colectivos representaban en el imaginario romano los enemigos que hab√≠an puesto en peligro la propia existencia de Roma. Desde un punto de vista simb√≥lico, su sacrificio representaba su expulsi√≥n de la ciudad de los vivos y su confinamiento al mundo de los muertos, donde pod√≠an dejar de constituir un peligro para Roma. Hay que tener en cuenta que en todas las ocasiones en las que estos sacrificios se realizaron, el contexto hist√≥rico es similar, es decir, una constante de emergencia, de urgencia. Por un lado, los romanos se vieron confrontados a enemigos exteriores que pon√≠an en peligro la Rep√ļblica; y por otro lado, Roma asist√≠a a la aparici√≥n y sucesi√≥n de prodigios inexplicables. Ante todos estos signos inquietantes, que atestiguaban una ruptura de la pax deorum ‚Äďla paz de los dioses-, el acuerdo b√°sico de los romanos con los dioses para garantizar una convivencia ordenada y pac√≠fica, la primera acci√≥n implicaba la consulta de los Libros Sibilinos por intermediaci√≥n de los sacerdotes encargados, los decemviros. Son estos quienes prescriben el enterramiento en vida de sendas parejas de galos y griegos. Plinio el Viejo llega a a√Īadir que el l√≠der del colegio de los quindecemviros pronuncia una oraci√≥n. Como conclusi√≥n, los romanos obtienen el favor de los dioses por este medio y el peligro que pretend√≠an conjurar se aleja definitivamente de Roma. Del mismo modo, los prodigios que anunciaban pr√≥ximas desgracias tambi√©n desaparecen de la vida cotidiana de los romanos.
La explicaci√≥n actual a semejante ritual es complicada, m√°xime cuando desde la propia cultura cl√°sica se considera la pr√°ctica del sacrificio humano como un signo de barbarie. Por eso, se han propuesto diferentes y variadas interpretaciones al respecto. Por un lado, se considera como un procedimiento que asegurar√≠a la aniquilaci√≥n del enemigo. Sin embargo, no es menos cierto que en la √©poca en la que se llevaron a cabo estas acciones tanto los galos como los griegos no estaban en una alianza com√ļn con el objetivo de destruir Roma. Adem√°s, dicha alianza no tuvo lugar hist√≥ricamente nunca. Tambi√©n caben otras posibilidades como el hecho de que el enterramiento de las parejas de griegos y galos vivos deber√≠a servir como una iniciativa para proteger a Roma, evit√°ndole desastres futuros. En este contexto, debemos recordar que, en el imaginario cultural romano, tanto los celtas como los griegos representaban a pueblos que en per√≠odos legendarios o semi-legendarios e incluso hist√≥ricos no muy lejanos hab√≠an amenazado gravemente la existencia misma de Roma.
Otros investigadores de la religión antigua consideran que el ritual practicado en el Foro Boario servía para confinar al enemigo al mundo de los muertos expulsándolo del de los vivos. De este modo, los así sepultados quedaban bajo la gestión del mundo de los muertos y sus divinidades. En realidad, se trataba, en primer lugar, de expiar un prodigio, lo que se hacía tras la consulta de los Libros sibilinos; y, en segundo lugar, de alejar un peligro exterior que era percibido como particularmente amenazador e inminente.
La cuesti√≥n del sacrificio humano, que era considerado como una pr√°ctica propia de extranjeros o de enemigos, tambi√©n era percibida como un elemento que mostraba no solo el grado de barbarie sino tambi√©n una actitud religiosa err√≥nea. Parad√≥jicamente, solo los enterramientos de griegos y galos en el Foro Boario escapar√°n a esta percepci√≥n, ya que fueron realizados seg√ļn los procedimientos estipulados por la religi√≥n p√ļblica y fueron llevados a cabo por romanos que se consideraban a s√≠ mismos como civilizados y opuestos a la barbarie. En cualquier caso, los propios ejecutores de la acci√≥n lo consideraron una acci√≥n claramente inusual y excepcional, que fue llevada a cabo en unas circunstancias particularmente complicadas de la historia de Roma.
CONCLUSIONES
Desde los orígenes mismos de la Ciudad, Roma vivió siempre bajo el temor de ser destruida en cualquier momento por cualquiera de las comunidades que la rodeaban. Gran parte de su discurso imperialista estaba basado precisamente en eso, en que todas las guerras de Roma se llevaban a cabo bajo la premisa de que se trataba de guerras justas que buscaban alejar a los enemigos de Roma y preservar su existencia. De entre todos los pueblos que se enfrentaron a los romanos en esta época, lo cierto es que solo unos pocos llegaron a amenazar su existencia como comunidad y fueron esos quienes quedaron en el imaginario social como la encarnación del peligro inminente que podría aniquilar Roma en caso de que esta bajara sus defensas. Y, sin duda, históricamente los más importantes fueron los celtas, los vecinos galos en este caso, y los cartagineses.
Aunque An√≠bal nunca lleg√≥ a entrar en la Ciudad, lo cierto es que los desastres militares y las amenazas causadas por los p√ļnicos dejaron una gran impronta en la memoria hist√≥rica de Roma que siempre los consider√≥ como el mayor enemigo con el que se hab√≠an enfrentado en √©poca republicana. Sin embargo, la experiencia de la invasi√≥n gala de Roma dos siglos antes de la Segunda Guerra P√ļnica, hab√≠a resultado igualmente amarga y amenazadora para la identidad colectiva de los romanos. La Ciudad debi√≥ afrontar entonces la destrucci√≥n de viviendas e infraestructuras p√ļblicas, as√≠ como la desaparici√≥n de parte de su historia administrativa como fueron los archivos de Roma, tal y como lo se√Īala Tito Livio en su obra hist√≥rica.
Además de la recuperación formal del espacio cívico, Roma debió emprender una reconstrucción moral e identitaria después del saqueo celta, por ello, los historiadores y anticuaristas romanos procedieron a una reelaboración de lo sucedido, en la que la humillación sufrida por los habitantes de la Ciudad pudiera tener una lectura ejemplarizante y, hasta cierto punto, heroica. En esta línea, se recrearon episodios que recrearan la dignidad romana como el de los senadores defendiendo las casas de los romanos en sus mismas puertas; la actuación valiente de Manlio Capitolino o la piedad familiar de Dorsuo, así como el compromiso de las matronas que entregaron su oro para contribuir al pago del rescate exigido por los celtas. Todas estas actuaciones tuvieron como recompensa la aprobación de los dioses y su ayuda en la recuperación de la Ciudad. Al mismo tiempo, sirvieron para representar un ideal de romanidad en el que tanto hombres como mujeres se sacrifican para la supervivencia de la patria.
Por √ļltimo, frente al ideal romano que acabamos de citar, la invasi√≥n gala y sus protagonistas sirvieron para reforzar los estereotipos de barbarie propios de la cultura romana, en los que los celtas-galos representaban todo lo opuesto a lo que se supon√≠a como civilizado. Adem√°s, las circunstancias de la invasi√≥n gala que provocaron importantes destrucciones en la Ciudad, obligaron a realizar reformar en la misma que permitieron una nueva ordenaci√≥n urbana y, probablemente, una expansi√≥n del entramado urbano. La remodelaci√≥n urbana, junto con el necesario rearme moral de la poblaci√≥n fue canalizado a trav√©s de una de las ideas m√°s queridas por la historiograf√≠a romana como era la de la refundaci√≥n de la Ciudad. Este t√≥pos historiogr√°fico glorificaba la capacidad de Roma de reinventarse a s√≠ misma despu√©s de haber sufrido un peligro extremo y en estos relatos se representaba a un l√≠der, en este caso, el dictador Camilo, en torno al cual, como nuevo R√≥mulo, la sociedad romana se compromete nuevamente a refundar y desarrollar una comunidad c√≠vica. Despu√©s de la invasi√≥n gala, la situaci√≥n no fue diferente, y los romanos celebraron el renacimiento de la Ciudad y su sistema sociopol√≠tico frente a un enemigo que pretend√≠a su destrucci√≥n.
BIBLIOGRAF√ćA RECOMENDADA
Briquel, D., 2008, La prise de Rome par les Gaulois, lecture mythique d'un événement historique, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne.
Guzm√°n Armario, F.J., 2003, ‚ÄúEl "relevo de la barbarie": la evoluci√≥n hist√≥rica de un fecundo arquetipo cl√°sico‚ÄĚ, Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueolog√≠a y filolog√≠a cl√°sicas 20, 331-340.
Koptev, A. 2011, ‚ÄúThe massacre of Old Men by the Gauls in 390 B.C. and the Social Meaning of Old Age in Archaic Rome‚ÄĚ, en Christian Kr√∂tzl y Katariina Mustakallio (dir.), On Old Age: approaching Death in Antiquity and the Middle Ages, Brepols Publishers, 153-182.
L√≥pez L√≥pez, A., 2013, ‚ÄúMujeres y guerra en Tito Livio‚ÄĚ, en La paz y la guerra / coord. por Andr√©s Poci√Īa P√©rez, Jes√ļs Mar√≠a Garc√≠a Gonz√°lez, 173-192.
Moreno, A., 2021, ‚ÄúCuando los romanos conocieron a los galos. Una reinterpretaci√≥n de la narraci√≥n de Livio del ataque b√°rbaro a Roma‚ÄĚ, Grecorromana. Revista Chilena de Estudios Cl√°sicos III, 98-124.
Riesco √Ālvarez, H.B., 1990, ‚ÄúLas vestales, los "sacra", los "doliola" y el "sascellum" en la toma de Roma por los galos el 390 a C.‚ÄĚ, Estudios human√≠sticos. Filolog√≠a 11, 1990, 61-74.
P√©rez Rubio, A., 2017, ‚ÄúFabio P√≠ctor y el doble de Breno‚ÄĚ, M√©langes de l‚ÄôEcole fran√ßaise de Rome, Antiquit√© 129-2, 373-398.


