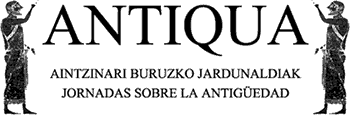
El propósito del recorrido por la antigua Atenas que propongo aquí es atender a la relación entre el desarrollo del fenómeno político que esta ciudad fomentó y la plasmación de dicho fenómeno en su espacio urbano. Tucídides, Pausanias y Plutarco serán nuestros guías antiguos de excepción. En cuanto a interpretaciones modernas del «milagro ateniense», evocaré como especialmente orientadoras la del filósofo Cornelius Castoriadis, la del especialista en Arqueología clásica Roland Étienne y la del maestro de Historia del pensamiento científico Oddone Longo.
La ciudad griega o polis: elementos diferenciales
Tres son, en principio, los aspectos que diferencian radicalmente la Polis de nuestra idea de Ciudad:
I. Desde el punto de vista territorial, la polis incluye tanto el espacio urbano como el territorio rural con sus aldeas. En el caso que nos ocupa, se trata de la ciudad del Ática, no sólo de Atenas como centro urbano. Lo que en nuestro caso, equivaldría a hablar, por ejemplo, de la ciudad de Guipuzcoa o de la ciudad de Navarra.
La autosuficiencia económica es uno de los grandes ideales de estas comunidades. Es decir, contrariamente a la economía que practicamos y que nos sitúa en posición de extrema dependencia con respecto a otros países, cada ciudad griega se consideraba una unidad que debía bastarse por sí sola.
II. Como segundo aspecto diferencial, es de señalar que, además del territorio propiamente dicho, la noción griega de pólis incluye a los ciudadanos que lo habitan y a los dioses protectores del conjunto. Así, para referirse a Atenas, los antiguos dicen «los atenienses». Y el conjunto de la población se piensa como una comunidad indisociable de los dioses que la protegen. En el caso que nos ocupa, Atenea, desde la cima de la Acrópolis, destaca como protectora entre las divinidades del panteón.
Privilegiando la función política, Aristóteles llega a definir la polis como «una comunidad de ciudadanos con una Constitución»; y opina que para que esta organización pueda existir, el número de habitantes no debe ser inferior a 1000 ni superar el millón. Por el censo del 431 a.C. —año en el que se inició la Guerra del Peloponeso— sabemos que Atenas contaba con cerca de 44.000 ciudadanos, es decir, varones, adultos y libres. Y se calcula que el número total de habitantes podía ascender a unos 300.000.
III. Las póleis griegas fueron unidades políticas autónomas. «Autonomías» en sentido literal, es decir, que cada una de ellas obedecía a su propio Código legal, emitía su propia moneda, elegía a sus gobernantes, tenía su propia política exterior y su ejército particular.
Tras el gran movimiento expansivo protagonizado por los griegos entre los siglos VIII y VI, en torno al Mediterráneo y el Mar Negro, estas póleis se cuentan por cientos. En la medida en que todas ellas utilizan la misma lengua, tienen tradiciones y prácticas religiosas comunes y comparten un sentimiento de solidaridad con respecto a lo no-griego (conceptualización que, a partir del siglo V, será traducida por el término «bárbaro»), podría decirse que conforman una Nación, pero se trataría de una Nación compuesta por cientos de unidades políticas independientes. En otras palabras, los griegos nunca crearon un Estado, sino múltiples comunidades independientes, extremadamente celosas de su capacidad de autogobernarse. Es más, cada una de estas póleis tampoco puede entenderse como una ciudad-Estado, puesto que nunca se conformó un aparato que concentrara los poderes, sino que son los propios ciudadanos quienes los ejercen, directamente en la Asamblea y rotativamente en los altos cargos.
La polis es una comunidad de ciudadanos libres que elaboran sus leyes, juzgan y gobiernan directamente. Estos son los tres aspectos del Poder privilegiados por los griegos. Gobernar es tomar decisiones, determinar si va a haber una guerra, se va a construir un nuevo templo o firmar un tratado de paz. Por el contrario, los griegos no valoran especialmente el control de los gastos y los medios promovidos por las decisiones de la Asamblea. La ejecución de lo decidido no es para ellos parte del Poder. La administración (o sea, lo que nosotros entendemos por Poder Ejecutivo: tesorería, policía, archivos…) se compone de tareas subalternas que se confían a subalternos y, a menudo, a los esclavos.
El proceso democrático: orígenes y cronología
En la extraña «Nación» compuesta por ciudades absolutamente independientes que fue la antigua Grecia, el Poder decisorio se repartía anualmente entre el grupo de ciudadanos atendiendo a la importancia de su patrimonio. Sólo los más ricos podían participar en el sorteo que daba acceso a las magistraturas, mientras los pequeños campesinos o los ciudadanos desposeídos de tierra, decidían exclusivamente emitiendo su voto en la Asamblea.
Este panorama básico fue común a todas las ciudades griegas. Todas ellas manifestaron un rechazo imperturbable a las tiranías y a las monarquías, desde que tenemos noticia de su existencia por los poemas homéricos hasta que, a mediados del siglo IV, ya en plena decadencia económica, sometieron su poder decisorio al Consejo presidido por Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro. Me refiero al Consejo de los helenos fundado en el 337 a.C. Un año antes de que llegara al trono el fundador de un nuevo tipo de Monarquía que fue Alejandro Magno, soberano integrador de culturas extremadamente diferentes.
Sobre la base de este principio común, de este rechazo a los absolutismos, algunas ciudades mantuvieron durante siglos un régimen de tipo oligárquico, o sea un sistema que dividía el Poder entre unas pocas familias privilegiadas. Mañana César Fornis les expondrá el atractivo caso de Esparta, representante por excelencia de este modelo oligárquico. Pero Atenas y, sobre todo, las ciudades de Asia Menor y las islas del Egeo desarrollan regímenes democráticos; es decir, se decantan por ir ampliando paulatinamente el número de ciudadanos con poder de tomar decisiones.
Desde el punto de vista cronológico, este proceso es rápido. Así lo ilustra la información proporcionada por las abundantes fuentes atenienses. En los inicios del siglo VI a.C., año 594, la reforma de Solón, dividiendo al pueblo según clases censatarias, permite el acceso a los altos cargos políticos a ciudadanos que no pertenecía a la aristocracia; aunque, eso sí, debían disponer de cierta fortuna. Además, Solón instaura un tribunal del pueblo, el Tribunal de los Heliastas, compuesto por 6000 jurados; es decir, 6000 ciudadanos que van rotándose por sorteo.
A este Tribunal le viene el nombre de la costumbre de reunirse a pleno sol, en el Ágora, el espacio público y común, el espacio dedicado al intercambio de mercancías y de ideas, que los griegos situaron física y simbólicamente en el centro de la polis. A finales de este mismo siglo, en el año 508 a.C., Clístenes propone una reforma radical de la participación política del pueblo. Dicha reforma se erige sobre la base, revolucionaria para la época, de la creación de distritos políticos con el fin de que los habitantes de las tres zonas del Ática —la costa, la montaña y el centro urbano— participaran de forma equitativa en el Poder. Todavía no ha nacido la palabra Demokratía, pero la intervención de los ciudadanos en las instituciones ya no depende de los antiguos parámetros tribales.
Estas reformas se plasman inmediatamente en el territorio cívico con la ampliación del Ágora. A este espacio, física y simbólicamente central en la polis, se le devuelve el sector que los antiguos tiranos, los Pisistrátidas, habían privatizado para construirse un impresionante palacio y un cementerio familiar, mientras desplazaban la necrópolis de la ciudad, el Cerámico, al exterior de la muralla. Además, un edificio mayor que el palacio de los Pisistrátidas fue construido para alojar una de las instituciones creadas por Clístenes: el Consejo de los 500. Y por esa misma época se habilitó un pequeño pórtico en la entrada noroeste del ágora, utilizado para exponer ante la ciudadanía las leyes de Solón. Pero especialmente evocador del perfil de «nuevo régimen» es el lugar de honor que vino a ocupar el grupo escultórico de los tiranicidas, Harmodio y Aristogitón, objeto de culto en plena ágora, como si de héroes fundadores se tratara.
Durante las décadas posteriores a las reformas de Clístenes, esta nueva Atenas, entusiasmada con la capacidad de deliberación política, es la que deberá enfrentarse, a menudo en su propio territorio, con el Imperio persa; con ejército del Gran Rey, figura altamente denostada por los helenos en la medida en que acapara al tiempo la autoridad religiosa, jurídica y militar. En el año 480 a.C., mientras la población del Ática vive refugiada en la isla de Salamina, los persas arrasan su territorio y destruyen sistemáticamente sus edificios públicos y monumentos, necrópolis incluidas, antes de sucumbir ante la flota ateniense. Se trata de uno de los momentos culminantes de las Guerras Médicas, el enfrentamiento que trazó la frontera entre Oriente y Occidente que permanece todavía hoy. Esta inesperada victoria sobre el Rey persa, condujo a la inmensa mayoría de las ciudades griegas a unirse en la Liga panhelénica de Delos, cuya dirección confían a la carismática ciudad de Atenas.
Con la amenaza perenne del absolutismo persa como referente a evitar, la asamblea de los atenienses aclama a un nuevo partidario de ampliar las competencias del pueblo en el gobierno. Así, en el año 462 a.C., triunfa la reforma propuesta por Efialtes. Una reforma que potencia el poder decisorio de los tribunales populares y de las Asamblea en detrimento del que detentaba el aristocrático Tribunal del Areópago —institución comparable en sus inicios al Senado romano—, cuyas intervenciones se limitarán, en adelante, a juzgar los crímenes de sangre.
Efialtes es asesinado ese mismo año, dejando como líder de los partidarios del Gobierno del pueblo a Pericles, militar, intelectual y hábil orador que será reelegido Estratego Máximo de Atenas prácticamente hasta su muerte, en el 429 a.C., cuando, con la Guerra del Peloponeso, ya se ha desencadenado la decadencia imparable de las póleis.
La duradera permanencia en el poder de Pericles estuvo presidida por dos ambiciosos objetivos. El primero de ellos consistió en impulsar más y más la participación popular en el gobierno de la ciudad. Con tal finalidad, consiguió que se votara la ley del 461 a.C., según la cual los ciudadanos debían percibir un salario por el tiempo que dedicaban a desempeñar funciones públicas. El segundo gran «sueño» perseguido por el estratego consistió en reconstruir la Atenas devastada por los persas. Y, en efecto, como recordaremos más adelante, Pericles supo plasmar en la organización urbanística de la ciudad el mismo esplendor que procuró a las instituciones democráticas.
Aunque suspendido durante breves periodos de gobiernos oligárquicos, el sistema democrático subsiste en Atenas hasta que, con la entronización de Alejandro Magno, la totalidad de las ciudades griegas, antes tan celosas de su autonomía, deben someterse al criterio político de Macedonia. En lo que al mundo antiguo se refiere, la Demokratía nació y desapareció en poco más de siglo y medio. Pero desapareció sin que nada indicara que su proceso de reformas había llegado a una plenitud preconcebida.
En Atenas existieron diversos códigos legales, pero nunca existió una Constitución cerrada e inamovible. Los antiguos atenienses nunca sintieron, por ejemplo, el apego que inspira la moderna Constitución de 1978 y la resistencia a modificarla aún en aspectos tan banales como la ley Sálica. De hecho, el debate constante sobre las aspiraciones y logros democráticos, constituye la esencia misma de la versión griega de este sistema: de «la idea democrática» cuyos rasgos esenciales evocaré a continuación.
La idea democrática
En principio, la idea democrática griega es la misma que la actual: supone la participación de todos por igual en los asuntos comunes. En palabras de Castoriadis, supone «que todos los ciudadanos son capaces de dar una opinión (doxa) correcta, y que ninguno de ellos posee una ciencia (episteme) de la cosa pública».
La idea democrática otorga a todos los ciudadanos por igual la posibilidad de participar efectivamente en la legislación, los tribunales y el gobierno de la ciudad. La Igualdad es, por lo tanto, la base de la sociedad democrática y la base de la Libertad de los individuos que componen dicha sociedad; pues la concepción griega de Libertad no implica tanto un derecho individual como la conciencia de pertenecer a una comunidad política y poder controlar directamente su funcionamiento.
Pero, como insignes helenistas han señalado, lo esencial en el proceso democrático es el cuestionamiento por parte de los ciudadanos de las leyes heredadas. Y el que esta transformación constante de la norma institucionalizada no se lleve a cabo violentamente, sino mediante el despliegue del logos, mediante la discusión y las opiniones discrepantes.
Podríamos mantener, junto a Castoriadis, que las limitaciones de la demokratía, a saber, la condición femenina, la esclavitud, la relación de dominio con respecto a otras ciudades, «son simplemente aspectos del hecho de que el cuestionamiento de lo instituido no se realizó por completo. No alcanzó su plenitud». Pero, en esta línea de pensamiento, no olvidaremos precisar que si consideramos la democracia ateniense desde la perspectiva de carencias esenciales, como la exclusión política de las mujeres o la violencia con la que, en ocasiones, se exportó el sistema político a otros marcos geográficos, deberemos igualmente concluir que nuestras actuales democracias occidentales distan de haber alcanzado la plenitud exigida por el propio mecanismo democrático.
Pero retrocedamos al momento del auge de la Demokratía para observar, como había prometido, la excepcional transformación de la topografía de Atenas impulsada por el Señor de la democracia que fue Pericles. Se trata ya de la última etapa de nuestro recorrido. Y la iniciaré considerando la siguiente observación de Jean-Pierre Vernant a propósito de la relación entre el espacio de la ciudad y sus instituciones: «… las instituciones de la Polis se proyectan y se encarnan en lo que podemos denominar un espacio político. Al respecto, señalaremos que los primeros urbanistas, como Hipódamo de Mileto, son en realidad teóricos políticos: la organización del espacio urbano es sólo parte del esfuerzo global por ordenar y racionalizar el universo humano».
El arte de Pericles
Desde el punto de vista urbanístico, Pericles hereda una ciudad que había sido bien estructurada en el último tercio del siglo VI a.C. O sea, durante el periodo intermedio entre el régimen oligárquico que decae y el gobierno del pueblo que está por llegar, en el que gobiernan Pisístrato y sus hijos (560-527/510), tiranos cuya ambiciosa política cultural incluye deslumbrantes construcciones.
Dar nuevo brillo a esta monumentalidad pulverizada por los persas se convirtió, como antes recordaba, en objetivo prioritario para Pericles. En palabras de Plutarco, el exitoso dirigente supo explicar a sus conciudadanos la importancia de realizar «obras que una vez terminadas, darán forma eterna a la ciudad y que durante su ejecución procurarían bienestar, pues gracias a estas obras, nacerían todo género de industrias y una infinita variedad de empleos, que, despertando todas las artes y poniendo en movimiento todos los brazos, procurarían salarios a casi toda la ciudad, la cual, con sus propios recursos, se embellecería y al mismo tiempo se alimentaría».
Resultado de la actividad constructora promovida por el sueño de Pericles y supervisada por su amigo Fidias, es la Atenas monumental que ahora visitamos. Una ciudad en obras, que es, al fin y al cabo, la que los atenienses de época clásica contemplaron a lo largo de su vida.
La grandeza del Imperio se reflejó, para empezar, en el puerto del Pireo, cuyo enorme desarrollo responde al de la flota descomunal que sostiene al imperialismo ateniense. Hipódamo de Mileto fue el encargado de diseñar la simétrica urbanización del lugar para albergar a la numerosa población que lo habitaba y frecuentaba, así como para disponer los edificios oficiales destinados al control fiscal y de pesas y medidas de los productos que iban a venderse en la ciudad. Asimismo, el diseño del puerto más importante del Mediterráneo en aquella época, destinaba un espacio significativo a cultos considerados exóticos hasta entonces, como el dedicado al egipcio Amón, a Afrodita Cipria, al fenicio Baal o a la Madre de los dioses originaria de Frigia. La metrópolis panhelénica hacía gala de generosa apertura mental.
Por otra parte, el ideal de igualdad promovido por las instituciones democráticas, se plasma en la necrópolis del Cerámico, en donde resaltan las tumbas públicas pagadas por el pueblo a los «caídos por la patria», mientras que las tumbas privadas se someten a un severo control del siempre distintivo lujo.
También en las afueras de la muralla, preferentemente en lugares frondosos y ajardinados, se situaban las escuelas de Filosofía y los gimnasios, espacios de encuentro de los mejores maestros y de los más destacados jóvenes de la ciudad. Si en las primeras se formaron los dirigentes, hombres de negocios y pensadores más refinados, en los gimnasios, esos mismos atenienses se ejercitaban tanto para ser dignos del derecho a defender militarmente a su patria como para aportarle gloria triunfando en los numerosos concursos atléticos que comportaba el culto heleno a los dioses.
En el ágora se construyeron nuevos edificios de reunión, como los pórticos que la rodeaban: la Stoa poikilé, la de Zeus, la del Sur. Para los espectáculos y concursos musicales, Pericles concibió el Odeón, edificio de magnífica acústica «con muchas filas de asientos y muchas de columnas, cuyo tejado, redondeado y en pendiente, culmina en un único punto —cuenta Plutarco». Y en el Santuario de Dioniso se habilitó un primer teatro, con estructura de madera, para representar las tragedias áticas, auténtico género literario de la Demokratía en el que los principios del nuevo régimen se confrontaban con los de los héroes ancestrales del mito.
En todos los monumentos construidos en la época dorada de Atenas a la que nos estamos refiriendo, se refleja un auténtico programa iconográfico destinado a proclamar las victorias militares de la ciudad, a exaltar la superioridad de los helenos sobre los bárbaros. En este sentido, destacan los edificios religiosos, como el Templo de Hefesto, en el que las victorias panhelénicas sobre el persa se evocan a través del los triunfos sobre la barbarie del héroe, ateniense por excelencia, Teseo. Y pieza clave de este programa es la Acrópolis, la roca consagrada a una función religiosa que era también el más impactante de los medios propagandísticos atenienses.
Pericles consiguió que los Propileos —literalmente, «ante-puertas»— se construyeran en cinco años. Esta columnata, impresionante en sí misma, proporcionaba una vista incomparable de la fachada Oeste del Partenón, o sea, de la puerta de atrás del templo. En los frontones del mismo, las elegantes esculturas que luce en la actualidad el Museo Británico, representaban el nacimiento de la diosa y su coronación como divinidad protectora de Atenas. Imágenes selectas de la procesión de las Grandes Panateneas, con la que la ciudad al completo honoraba a su patrona cada cuatro años, componían el friso que rodeaba el conjunto del templo. Y, en las metopas que adornaban el flanco occidental del mismo, el mítico combate entre Teseo y las Amazonas conmemora la reciente victoria sobre la barbarie oriental.
Andróginas y guerreras, las Amazonas se integran también en la propia imagen de la divinidad. Me refiero a la estatua crisoelefantina creada por Fidias para habitar el Partenón. Siguiendo la descripción de Pausanias, la solemne Virgen se yergue sobre una base en la que figura el nacimiento de Pandora. Vestida de largo, la diosa porta sus atributos guerreros: el casco en el que destaca una Esfinge vigilante, la lanza, la pequeña Nike alada en su mano derecha, la cabeza de la Medusa inserta a la altura de su pecho y un escudo en el que se representa, de nuevo, la lucha de Teseo contra las Amazonas. Aunque en esta ocasión parece tratarse de un actualizado Teseo, pues, como precisa Plutarco, al representar en el escudo el combate contra las Amazonas, Fidias había incluido una muy bella imagen de Pericles luchando contra una de ellas.
Resumiendo, en el corazón de la Roca Sagrada, la anécdota del carismático Pericles identificado con el mítico fundador del Ática indica, al tiempo en clave religiosa y militar, lo mucho que la gloria de Atenas dependió, y depende, de la exaltación artística de lo político.


